El libro Salvador Allende, la izquierda chilena y la Unidad Popular, de Daniel Mansuy, es brillante.
Después de su lanzamiento por parte de Taurus, no solo se ha convertido en la publicación más influyente relativa a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, mediante la cual ha sido posible centrar la discusión en los errores y debilidades de Salvador Allende, donde su principal contrariedad habrían sido sus propios compañeros del Partido Socialista (PS).
También la obra aborda de una manera inteligente y rigurosa la historia política e intelectual de las instituciones de la izquierda, en especial el PS, no solo durante la Unidad Popular (UP), sino que también durante los años posteriores, con la renovación socialista, la transición y la aparición del Frente Amplio (FA).
De tal modo, basado en hechos comprobables y relevantes, Mansuy puede crear toda una hermenéutica que busca demostrar que la UP -y Allende en particular- fracasaron en su proyecto para el país, y no fueron derrotados, como dice la tradición intelectual de la izquierda, aunque no sea cierto, o al menos, no del todo.
Si la vía chilena fue una especie de estado febril de Allende -aunque Mansuy reconoce que hubo una ventana de oportunidad el primer año-, entonces, eso quiere decir que toda apuesta de izquierda que busca cambiar radicalmente el orden político, o está condenado al fracaso, o no puede hacerse por vías democráticas.
Bajo ese eje, las pulsiones de los dirigentes de izquierda que consideraban la democracia liberal, como una instrumental -una mera escena dada donde se desarrollaba el juego político, que podía y debía ser sustituída por otras formas políticas más apropiadas para implantar el socialismo, como la dictadura del proletariado-, terminaron haciendo imposible el proyecto allendista de instaurar un modelo de socialismo a la chilena, con empanada y vino tinto, es decir, festivo, democrático y sin violencia.
“Me interesa comprender cómo la vía chilena defendida por el mandatario socialista condujo a un laberinto sin otra salida que el suicidio”, escribe Mansuy.
El autor dice que esa aspiración de Allende en realidad era casi imposible de realizar -con lo que coincide, tal vez sin notarlo, con Carlos Altamirano, el más denodado rival de Allende dentro del PS-, por lo que, de algún modo, estaba escrito que el presidente terminaría estrellándose contra sus compañeros, quienes lo dejaron solo, sin darle la oportunidad de liderar la UP, negándole las herramientas políticas para buscar apoyos en los sectores medios, la DC y el Ejército.
Y sin esos apoyos, el Golpe habría terminado siendo una especie de evento inevitable, cuyo principal culpable era Allende y la izquierda.
Desde luego, asumir determinismos históricos es una opción intelectualmente cómoda, pero además tiene problemas lógicos.
Si la vía chilena fue una especie de estado febril de Allende -aunque Mansuy reconoce que hubo una ventana de oportunidad el primer año-, entonces, eso quiere decir que toda apuesta de izquierda que busca cambiar radicalmente el orden político, o está condenado al fracaso, o no puede hacerse por vías democráticas.
Mansuy termina sugiriendo que cuando los socialistas asumen frente al tótem de Allende, aunque sea "para callado", que la UP fue una experiencia fracasada, que hay que buscar consensos y mayorías, les va bien, como a Ricardo Lagos y a la Michelle Bachelet más descafeinada, y cuando no lo hacen, y reafirman la tesis de la derrota, les va muy mal.
El problema es que sí existen casos de transformaciones revolucionarias, por la vía de la democracia liberal, están en América Latina, y se dieron en la primera década del siglo 21.
Se trata de Venezuela, Bolivia y Ecuador, países en los que asumieron gobiernos de izquierda, que cambiaron las estructuras políticas y sociales, en medio de conmociones sociales y políticas de gran envergadura, y mantuvieron importantes instituciones de la democracia liberal, como las elecciones periódicas y el multipartidismo.
Está bien. Tal vez los ejemplos no impliquen garantías de que estas experiencias sean positivas, ni totalmente democráticas, en especial en lo que concierne a la separación de los poderes del Estado, pero hay diferencias importantes en los resultados entre -por ejemplo- Venezuela y Bolivia.
La historia que teje Mansuy después del Golpe es aún más interesante y audaz, pues se atreve a realizar una especie de pedagogía política, a través de la manera en que los socialistas -principalmente- tomaron el tótem de Allende, el que les resultó conflictivo o incómodo, pues nunca se acomodó plenamente a la necesidad política de cada época.
Lo más interesante es el trabajo que el autor hizo en torno a la renovación socialista, que se inició en dictadura, pero cuya proyección fue determinante para los primeros años de la transición, en un mundo recientemente post-soviético. Desde luego, este periodo está marcado por la autocrítica, y es particularmente útil para argumentar la tesis de la derrota, por sobre la del fracaso.
De algún modo, Mansuy termina sugiriendo que cuando los socialistas asumen frente al tótem de Allende, aunque sea "para callado", que la UP fue una experiencia fracasada, que hay que buscar consensos y mayorías, les va bien, como a Ricardo Lagos y a la Michelle Bachelet más descafeinada, y cuando no lo hacen, y reafirman la tesis de la derrota, les va muy mal.
Es por esa solidez, y porque la izquierda no ha lanzado nada parecido como alternativa interpretativa, desde la perspectiva de las ideas para estos 50 años, que el libro ha cobrado la influencia que ha tenido, la cual va mucho más allá de la capacidad propagandística de la que ha gozado, la cual -de todos modos- ha sido pródiga por parte de la derecha y sus medios.
Desde luego, el ejemplo de lo último es Gabriel Boric, quien -a juicio de Mansuy- logra acercarse al dilema, pero no profundiza en él y se desentiende, desde el punto de vista de la reflexión política, en una actitud que cabría de calificar de frívola, y que -en caso de asumir esa reflexión política pendiente- lo haría correr a los brazos de Lagos, una especie de anti-Allende; un paladín de los consensos y las mayorías.
Así, según Mansuy, Boric “no puede gobernar para el presente, pues está atado a un pasado que no comprende”, y termina incluso banalizando la figura de Allende.
Más allá de algunas falacias argumentales sobre las cuales se sienta esta pedagogía de Mansuy, como a que la izquierda le va bien cuando no es de izquierda, o cuando es de un gradualismo que aburriría a una tortuga, de todos modos el libro ofrece un relato coherente y sólido.
Es por esa solidez, y porque la izquierda no ha lanzado nada parecido como alternativa interpretativa, desde la perspectiva de las ideas para estos 50 años, que el libro ha cobrado la influencia que ha tenido, la cual va mucho más allá de la capacidad propagandística de la que ha gozado, la cual -de todos modos- ha sido pródiga por parte de la derecha y sus medios.
Pero el Allende de Mansuy tiene una falla más, a mi juicio, la más grave: y es que considera la realidad política e histórica desde la vida y la lógica del juego político partidista, lo que -para cualquier historiador de la UP- es sólo un aspecto de un fenómeno muy complejo.
Mansuy sobrevalora la capacidad de los señores políticos de conducir procesos históricos, como el que afectó al Chile de la segunda mitad del siglo 20, como si sus negociaciones y acuerdos pudieran afectar decisivamente la efervescencia cultural o el clamor por justicia social de los chilenos y chilenas que estaban entrando a la era de la ciudadanía global. Esto, cuando en realidad la situación era completamente al revés, pues esa efervescencia y clamor determinaban las conciencias e ideas de los políticos de la época.
De tal manera, Mansuy sobrevalora -hasta niveles que desnaturalizan las explicaciones de los hechos- la capacidad de los señores políticos de conducir procesos históricos, como el que afectó al Chile de la segunda mitad del siglo 20, como si sus negociaciones y acuerdos pudieran afectar decisivamente la efervescencia cultural o el clamor por justicia social de los chilenos y chilenas que estaban entrando a la era de la ciudadanía global. Esto, cuando en realidad la situación era completamente al revés, pues esa efervescencia y clamor determinaban las conciencias y las ideas de los políticos de la época.
“Aquí reside su enorme responsabilidad: desató fuerzas que era incapaz de controlar; y peor, no tenía diseño alguno para enfrentar una disyuntiva más que previsible”, escribe el autor sobre Allende, a quien -de acuerdo a sus argumentos, aunque nunca lo afirma- le cabría mejor el mote del Kerenski chileno, más que a Eduardo Frei Montalva, cuyo gobierno reformisma tuvo casi las mismas dificultades que la UP para avanzar en esta época histórica, solo que con Estados Unidos a su favor.
De algún modo, Mansuy hace ver a los protagonistas de su relato, como los personajes de un thriller político de Netflix, como podría ser House of Cards, donde los gobernantes gobiernan sobre un sistema político asentado, tradicional y hasta cierto punto inmutable, lo que hace que sus decisiones muevan al país como si fuera un barco.
Nada más lejos de la realidad histórica de la UP. Chile era un país tensionado por los procesos históricos mundiales de modernización, y las pulsiones de las fuerzas tradicionalistas que buscaban mantener las cosas como siempre habían sido. Por eso la UP, más que un Gobierno, fue el cúlmine de un proceso histórico que afectó de manera telúrica, variopinta e incluso contradictoria, la cultura y la sociedad chilena de la época, donde la política es más bien un subconjunto de esas esferas, aunque pueda ser la más relevante.
Hay un argumento contrafactual que nunca considera Mansuy. Si era cierto que “muerta la perra, se acaba la leva”, como dijo el almirante Patricio Carvajal sobre Allende y la UP el mismo martes 11 de septiembre de 1973, entonces habría bastado con un golpe que depone un mal gobierno, y no habría sido necesario someter al país a una brutal dictadura de 17 años, destinada a erradicar de la vida social y cultural cualquier elemento que amparase el “cáncer marxista”.
Hay un argumento contrafactual que nunca considera Mansuy. Si era cierto que “muerta la perra, se acaba la leva”, como dijo el almirante Patricio Carvajal sobre Allende y la UP el mismo martes 11 de septiembre de 1973, entonces habría bastado con un golpe que depone un mal gobierno, y no habría sido necesario someter al país a una brutal dictadura de 17 años, destinada a erradicar de la vida social y cultural cualquier elemento que amparase el “cáncer marxista”.
En suma, a lo mejor Mansuy habría entendido la real dimensión histórica de estos eventos si hubiese considerado, en su perspectiva, La Batalla de Chile, de Patricio Guzmán, donde se palpa el tamaño de los acontecimientos y su carácter multidimensional, que exceden a Allende, quien por algo se entendía a sí mismo como parte de un total mucho mayor; como el “compañero presidente”.
Tal vez este sesgo explique algo curioso que pasó en el estallido social, cuando la derecha exigía a la izquierda que condenase la violencia (de los manifestantes, nunca la policial, que fue de una magnitud mayor), como si esas declaraciones hubiesen sido capaces de aplacar el descontento social desbordado y, en muchos sentidos, dirigido a la clase política en su conjunto.
Finalmente, y esto se ha dicho mucho, acertadamente, Chile no está flotando en el éter, y fue un capítulo clave de la Guerra Fría, donde Estados Unidos intervino con el propósito explícito de derrotar al gobierno de Allende, habiendo dispuesto de ingentes recursos para ello (el autor menciona, a Richard Nixon, solo a la pasada, recién en la página 203).
Mansuy apenas considera este punto, el que -de por sí- basta como para concluir que la UP fue puesta de rodillas en un juego global de una escala muy superior a la del comité central del PS.









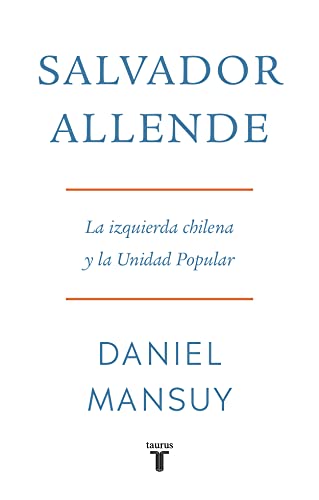


Comentarios
Libro de Mansuy es a
Excelente artículo.. Gracias.
Felicitaciones y Gracias
Añadir nuevo comentario