A principios de los años 60, Miguel Enríquez adoptó el “nombre político” de Viriato, quien fue un líder y guerrero lusitano que actúo frente a la expansión del Imperio Romano, en los años 130 a.C. Su nombre volvió a resonar en las luchas de resistencia contra el fascismo durante la Segunda Guerra Mundial, cuando grupos guerrilleros adoptaron el nombre del portugués.
Ser jóvenes en la provincia era distinto que en Santiago. Necesariamente la vida y ambiente estudiantil serían un referente de primeras amistades y des- cubrimientos. Desde Concepción, al igual que desde otras provincias, como se las llamaba en esos años, la relación con la capital era de tensión e incluso de rivalidad. El “provinciano” emigraba por necesidad y recelando.
Desde Concepción, al igual que desde otras provincias, como se las llamaba en esos años, la relación con la capital era de tensión e incluso de rivalidad. El “provinciano” emigraba por necesidad y recelando.
Concepción hacía esfuerzos en muy diversos planos por satisfacer las expectativas de sus habitantes, particularmente en educación y en el medio social y económico de Miguel, la Universidad de Concepción representaba no sólo la formación profesionalizante y académica, sino también de valores y de estímulos culturales. Se podía tener la formación secundaria y universitaria con el sello penquista, pero dando exámenes en Santiago. Y resolver todos los pasos e intereses iniciales de un joven como Miguel en esa ciudad de frontera. Tener amores penquistas. Acceder a bibliotecas y libros. Tener amigos y una patota y salir al campo, a la playa o a patachear.
Saludarse con muchos, porque las familias se conocían desde años, o comentar las noticias de los diarios locales. No era poco tener el abrigo constituyente e inicial en Concepción. Y eso reforzado por pertenecer a una familia notoria en los círculos masónicos y académicos. Si además la opción de estudio era la medicina, había una parte significativa de la plataforma de formación avanzada. La Universidad de Concepción no podía ser, por todas las confluencias y actividad cultural reunida y creada en su entorno, sino que un muy buen espacio para inventar y agrupar algo. También algo así como una organización revolucionaria.
Así sería descrito con posterioridad por el profesor Balardini lo que estaba naciendo:
«La década del 60, idealizada por muchos, fue escenario del conflicto entre el Este y el Oeste y de las guerras en escala que libró el capitalismo contra socialismos variopintos. Fue, también, el tiempo de explosión y expansión de las subculturas juveniles. De los jóvenes entre el Che y el “submarino amari- llo”. Una década que navega entre la radicalización política y la contracultura. Alternativos, iracundos, militantes y radicales. La sociedad se moviliza y los jóvenes ocupan la primera línea».
El Liceo Enrique Molina Garmendia era parte de un continuo en el Concepción de los 50 y los 60. Ahí se juntaban los muchachos de muy diversos lugares. El hijo del médico y el del obrero siderúrgico, o del empleado bancario, o de la madre viuda que con un comercio salía adelante en la vida. La amalgama de abrirse a mundos y ambientes más allá de la familia de origen estaba ahí, los profesores exigentes también. Cuenta el entonces estudiante universitario Álvaro Riffo que el liceo estaba estrechamente relacionado con la universidad. Ahí se fundó, fueron sus primeras clases, los profesores se compartían y Enrique Molina era el inspirador de ambos proyectos.
Álvaro Riffo es el hermano menor del Mechón y describe la movida del mirismo en Concepción:
El Keko fue siempre intrusete igual que yo. Se hizo muy amigo de Fernando Krauss en el liceo, ambos eran de la JS, eso fue el 67 o por ahí. Mi hermano ya estaba en sexto de humanidades, y muy pronto toda la JS se pasaría al MIR, excepto uno que era el Chico Cortés Terzi, que más adelante se transformaría en un intelectual destacado del PS. Teníamos un centro de alumnos que lo llamábamos gobierno estudiantil, dos grupos de teatro y también rector. Era una manzana completa, con varias canchas de fútbol y dos gimnasios, una infraestructura muy grande.
Mi hermano Sergio se vio envuelto en ese universo de personajes que esta- ban dando vueltas y empiezan a llegar a la casa ya no por razones académicas, sino políticas. Después se fue a vivir a la universidad, aunque estábamos a dos cuadras. Tuvo un conflicto en mi casa y se fue al hogar central y allí compartía pieza. Primero entró al propedéutico, luego al área biológica y a medio camino, cuando iba a entrar a Medicina, optó por Sociología, que eran los dos epicentros más fuertes de esa época en la universidad.
Hubo un período en que nuestra casa estuvo tomada por los miristas, a toda hora. Mucha gente en Concepción empezó a sentir resquebrajado su estilo de vida. Que eran promiscuos, que no tenían respeto, además de las discusiones en torno a la lucha armada. Un día estando el Keko en la casa se armó una discusión porque todos querían interrogar a este muchacho que ya era presidente de la Escuela de Sociología, había salido en la prensa y que estaba hablando sobre el proceso revolucionario, la lucha armada, etc. En esa discusión una señora emplaza al Keko y le dice: pero en el caso de un conflicto armado y si tuvieras al frente a tu madre, ¿la matarías? y el Keko dijo: «¡Sí!»... y allí mismo quedó ¡la cagá!
1962_bauchi_marcelo_ferrada-noli_y_miguel.jpeg

Saludarse con muchos, porque las familias se conocían desde años, o comentar las noticias de los diarios locales. No era poco tener el abrigo constituyente e inicial en Concepción. Y eso reforzado por pertenecer a una familia notoria en los círculos masónicos y académicos. Si además la opción de estudio era la medicina, había una parte significativa de la plataforma de formación avanzada.
Ser una patota, un grupo o un piño era pasar mucho tiempo juntos, compartiendo. El necesario y el extra y el suplementario también. Y Miguel y los otros conformaron y fueron una patota universitaria antes de ser un partido político que adicionaría al uso del tiempo, la racionalidad de determinados objetivos y tareas.
El Patula Juan Saavedra recuerda:
En la elección de la federación de estudiantes de ese año, yo insté a Óscar Muñoz, de la Escuela de Derecho, para que postulara representando a este nuevo referente y resultó elegido como vocal de la FEC. Al poco tiempo me dijo que no tenía ningún interés en estar en la FEC, en ese tiempo esos cargos eran endosables, entonces yo asumí como vocal en la dirección de la FEC para el año 62. Cuando me uní con el grupo de Miguel, hice aportes siendo miembro de la federación y teniendo muchos contactos, entonces ya teníamos masa estudiantil […] A raíz de un paro de locomoción colectiva de Concepción quemamos una garita de micros cerca de la universidad, esa fue mi primera acción directa.
El parentesco por sí solo no significaba estar enterado de los reservados movimientos de Miguel y su lote. Cuando el Gringo Ricardo Froedden se dio cuenta de los quehaceres de sus parientes el tren ya había partido:
Yo había entrado a la universidad el año 63, ahí me di cuenta en una conversación con un tío, que era militante comunista que venía desde Valparaíso, en qué estaban. Debe haber sido el 64 o 65 y fue él quien me dijo que Miguel y Edgardo eran famosos y que estaban haciendo cosas en la universidad, a raíz de unos paros estudiantiles. Luego, logré vincularme con el Grupo de Avance Marxista (Grama), y fue José Bordas, el Coño, quien me invitó a cambiar el mundo. Yo traía inquietudes, había intentado leerme El capital el verano anterior, un tomo antiguo de la universidad que estaba deshilachándose y no fui capaz de entrar a ese libraco. Ya me había vinculado con literatura de izquierda, la Jota me había pasado otros documentos […] En uno de los primeros paros del 65 me di cuenta de que Miguel era el conductor del MUI (Movimiento Universitario de Izquierda) y a la salida de las asambleas de la FEC, a la entrada o a la salida, me decía:
—¡Hola, Ricardo! —Y a otro le decía tal nombre, me llamó la atención que se acordaba de los nombres de muchos estudiantes.
Después, cuando se forma el MIR a poco andar acá en Santiago, el encargado regional era el Edgardo. Antes, en las luchas estudiantiles de Concepción de repente me lo encontraba con pañoleta tirando piedras en las peleas estudiantiles, cuando se arrancaba a Concepción se vinculaba a las luchas estudiantiles del MUI en Concepción.
Las cabinas y los hogares de estudiantes extendían sin límites los espacios de conocimiento y de conversación necesarios para crear confianzas y entrechocar ideas. Era muy significativo tener esos momentos de intercambios, de comentarios de libros y de las noticias que desde todo el planeta iban activando la conciencia de esa juventud sesentera. La guerra en Vietnam o las múltiples invasiones en América Latina tenían el común denominador de las agresiones de los yanquis. Las luchas anticoloniales y la reciente guerra de Argelia. La existencia de la píldora anticonceptiva y cómo se podía pololear con la certeza de que los escarceos amorosos no tenían por qué significar embarazos ni traducirse prematuramente en convertirse en progenitores. Era demasiado el flujo de ideas y había que procesarlo, y la existencia de sitios con alta concentración de estudiantes, con horarios disponibles, era muy importante para esa lenta fragua, silenciosa y previa. La conciencia precedía todo. Y la politización ocurría en simultáneo con los estudios profesionales. Se podía estar en clases en la Escuela de Educación y pronto conociendo las propuestas de Paulo Frei- re. O en las lecciones de psiquiatría y luego en la biblioteca procurándose la bibliografía respectiva para enlazar con los teóricos del marxismo. La crítica y la búsqueda viajaban de la mano.
En las cabinas vivía el Patula Saavedra y cuenta:
Yo estaba en la cabina uno y eran 12 las construidas en el cerro, por detrás de la universidad, tras el foro. Se edificaron después del terremoto por una donación de la Cruz Roja norteamericana y eran habitaciones donde vivíamos 21 personas, sólo hombres. Las mujeres vivían hacia el lado, en la calle Los Tilos. En las cabinas se vivía en piezas dobles, porque había sólo tres piezas individuales. Tenían un sector para el estudio que se repartían entre Ingeniería y Medicina. Eran pagadas, pero muy inferior a lo que valía una pensión. El aseo corría por cuenta de la universidad y comíamos en el hogar central, que era una construcción de tres pisos; en los dos superiores había habitaciones con literas para dos personas y una mesa de estudio. Entre el hogar central y las cabinas éramos como 500 estudiantes-pensionistas, una importante masa crítica, sobre todo en la noche. Fue ahí que escuchamos la invasión a Bahía de Cochinos y también desde ahí salimos a realizar la manifestación en la noche. Contábamos con un gran salón donde invitábamos a personalidades, como por ejemplo ocurrió con Nicolás Guillén, Marcos Ana y Julio Cortázar. Ese era un centro cultural al que no se sumaba Miguel, hasta que lo convencimos de que era bueno que lo hiciera; por ese salón hicimos pasar a una delegación de 12 norteamericanos y los aporreamos con diversos temas.
Era un flujo constante de jóvenes de la provincia a la universidad. Concepción era su centro y referencia. Santiago era otro país. Recuerda Ariel Ulloa:
Llegué a Concepción con una carta de Inés Enríquez que era diputada por Valdivia, yo no sabía quién era ella, pero mi padre le hacía las campañas. Entonces, un día fui a la casa de don Edgardo, en calle Roosevelt, y le mostré la carta. Recuerdo que era la hora de almuerzo, apareció un viejo vestido de marino, yo tenía 18 años, me asusté mucho, porque era muy alto y tenía una voz profunda. Él me hizo pasar, me invitó a almorzar y me dijo: «Yo voy a ser tu apoderado». Además, fue mi profesor de anatomía y Gunter Domker, el de endocrinología.
En la universidad, vivíamos muy intensamente, a partir del triunfo de la Revolución Cubana. El núcleo mío se llamaba Sierra Maestra. A la Tati Allende la conocí cuando llegó a la universidad, yo estaba en cuarto, estuvo aquí desde primero a tercero y vivió en el hogar Los Tilos.
Escribe Ana Pizarro en un texto de ficción inspirado en esos espacios:
«La universidad es un lugar feliz y caminas hacia ella guiada por el campanario que se divisa desde cualquier punto de la ciudad […] Allí te estremeció la poesía, aprendiste solidaridad y supiste que el amor es breve […] Te enseñaron a escuchar la palabra valiosa, a distinguir la que no lo era, a saber del continente, a discernir la que estaba de más. Le dieron con el estudio la seguridad a tu condición de mujer».
Las cabinas y los hogares de estudiantes extendían sin límites los espacios de conocimiento y de conversación necesarios para crear confianzas y entrechocar ideas. Era muy significativo tener esos momentos de intercambios, de comentarios de libros y de las noticias que desde todo el planeta iban activando la conciencia de esa juventud sesentera.
Agrega Ulloa que en la Juventud Socialista de la época publicaban un pasquín llamado Revolución y que lo dirigía la Tati Allende, estudiante de Medicina. En ese entonces, ahí estaban Miguel, el Bauchi y el Bombita Gutiérrez. Miguel en algún momento redactó unos artículos prochinos cuando estaba abierta la pugna sino-soviética. Y la verdad es que no le gustaron al comité regional.
El secretario regional del partido era el profesor Galo Gómez, que fue vicerrector de la Universidad de Concepción. Era muy amigo mío y después de eso me dijo:
—¿Qué les pasa a estos cabros de mierda?
—No sé —le dije. Y así empezaron los primeros roces…
El Mechón Luis Felipe Macaya venía de una frustrada e inicial carrera como cadete de aviación. Las cosas habían ido en la dirección de las influencias familiares, pero la época, el momento y contexto le proponían otras alternativas:
El año 1963 llegué a estudiar a la Universidad de Concepción cuando tenía 17 años y entré a Ingeniería Química, donde conocí a los que posteriormente serían mis compañeros: los coños Bordas y Molina y muchos otros. Empecé a militar, como era casi obvio en esa época, en la Jota durante un tiempo, pero luego me atrajo durante el 64 la formación del Movimiento Universitario de Izquierda, MUI, que nacía de una combinación de lo que era el Grama y la VRM, donde Miguel y Ferrada Noli eran los jefes. El Ferrada andaba con un parche rojo y negro, porque ya estaban inspirados en el 26 de Julio.
En Concepción y en el medio de la universidad conocerse y noviar –como algunos le llamaban al pololeo–, militar e ir a malones estaba estrechamente entrelazado y cercano. ¿Quién no se conocía o cruzaba en ese ambiente universitario donde muchos eran vecinos o venían juntos desde la secundaria o se habían conocido en algunas de las tantas oportunidades para verse y conversar dentro de ese inmenso campus?
Alejandra Pizarro estudiaba en Sociología. Por las descripciones y testimonios, ella tenía imanes de interés que estaban expuestos. Macaya los explicita:
Hablaba francés perfecto, cantaba como los dioses y tocaba guitarra. Además, era una estudiante que deambulaba por diversas carreras. Y era hermosa.
Esos primeros momentos, después, Ana Pizarro los ficcionaría en su libro La luna, el viento:
«La tarde que encontró a Daniel era también de invierno. Sintió la fuerza de su mirada apenas él entró al hall. La observaba con ojos sorprendidos por el descubrimiento. Ella estaba con el grupo de estudiantes que habían tomado la facultad […] Ella se encontró con su mirada y la guardó suspendida. Él era un dirigente siempre preocupado por el colectivo. Ella entonces afirmó los dedos y comenzó a rasguear con lentitud […] Quedan en la memoria de entonces sus salidas furtivas, las idas a la universidad a horas desacostumbradas, la necesidad de usar blusas blancas con bordados de artesanía…».
Macaya tiene recuerdos únicos distintos a otros. Asoma una bohemia que en otras remembranzas no aparecen:
Recuerdo que con Miguel después de alguna reunión del MUI o de asamblea que se hacían por cualquier motivo íbamos a copetearnos. En Concepción había varios sitios apropiados, uno que se llamaba El Vómito, que ya no está, ahí había unos pools y unos tugurios. Estaba en la plaza próxima a la universidad, en un subterráneo donde uno se metía cervezas como enfermo. Los que iban normalmente éramos: Miguel, ya estaba el Guti, el Luciano de todas maneras, que se sentía como el protector del lote. Ah y los chaquetones no eran negros, sino azul marino, eran de la marina y se los había regalado su papá, y luego él les sacó los botones y le convidó a su mejor amigo: Marcelo Ferrada Noli.
Sobre lugares frecuentados por los miristas en Concepción en esos años no hay unanimidad. Alberto Vidal refiere que un “viejo mirista” desde el año 1966 llamado Enzo Lamura le ha manifestado que los miristas, excepto Luciano, no “carreteaban”. A lo más tomaban café en un lugar llamado El Socio, en la galería Olivieri. Enzo era amigo de uno de los socios de El Vómito y conocía a los parroquianos. Pero los lugares más frecuentados por esos primeros miristas, según lo que recuerda Lamura y le cuenta a Vidal, fueron El Socio y El Nuria. Casi en nada hay recuerdos similares.
casamiento_de_miguel.jpeg

Para explicarse el origen del MIR, que hemos denominado El MIR de Miguel, es vital entender la cercanía y el proceso de conocimiento de dos de sus fundadores: Miguel y Bautista. Desde adolescentes en la secundaria, y luego en los estudios de Medicina. Esos años de fraternidad constituyeron un cimiento de conocimiento, sinergias, complicidad y lealtades que luego sería sustancial a la hora de entender las subjetividades en juego en lo que posteriormente sería el colectivo de dirección del MIR. También para procesar qué le sucedería a Miguel sin su “hermano” y compañero Bautista hacia fines de 1973.
Ricardo Froedden aporta a eso:
Primero eran amigos, una amistad muy fuerte, y se fueron radicalizando e incorporando a la política casi juntos. Habían sido compañeros de curso e incluso estudiaban juntos. Baucha vivía en la calle Castellón con sus padres, en unos bloques de edificios de cuatro o cinco pisos. Yo tenía un primo que vivía ahí y una vez nos agarramos en lucha libre, debimos haber tenido unos 14 o 15 años. El Baucha era un tipo flaco y pensé que lo iba a dominar, pero me ganó en la lucha. Él era gimnasta, y una vez encabezó en Concepción una presentación gimnástica del Liceo de Hombres llevando la bandera, en una competencia de todos los liceos.
Los clanes masónicos y la influencia en los miristas
Como lo dirá Luis Felipe Macaya, esta es una de las “cosas prohibidas” en la memoria del MIR. La cercanía familiar de alguno de sus dirigentes con la masonería era indudable. En la visión más ortodoxa, los orígenes debían ser puros o lo menos heterodoxos posible. Puede ser bien vista la radicalización desde la izquierda tradicional o el haber integrado un grupo minúsculo dentro de la izquierda revolucionaria o extraparlamentaria, pero por ningún motivo tener “manchas” o prehistorias difíciles de reconocer. La militancia de la generación de Miguel tuvo, además, a temprana edad, casi en la adolescencia, un fuerte sello ideológico y un precoz manejo teórico.
Para explicarse el origen del MIR, que hemos denominado El MIR de Miguel, es vital entender la cercanía y el proceso de conocimiento de dos de sus fundadores: Miguel y Bautista. Desde adolescentes en la secundaria, y luego en los estudios de Medicina.
Aunque es uno de los temas sobre el que no tenemos convicciones “absolutas”, optamos por exponer las parcialidades y contradicciones de lo investigado. El doctor en Historia y académico Ulises Cárcamo, originario de la Región del Biobío, lo desarrolla:
Por lo menos en la tradición oral, muchos de los viejos masones que conocí en Concepción me lo aseguraban. Él participó en los clanes masónicos. Si él perteneció a un clan, hay que seguirle la pista. El clan básicamente era una organización juvenil para masónicos, que iba preparando el desarrollo de un joven. Significaba el ejercicio intelectual, el poder razonar. Gran parte de lo que va a ser su capacidad oratoria y todo. Por lo tanto, es el ejercicio intelectual más que la escritura, sobre la oralidad, y eso es una de las virtudes. Si uno analiza el discurso de Miguel, en las entrevistas, él lo captó inmediatamente. Él no tenía necesidad de estar escribiendo y después elaborando la respuesta, sino que era un ejercicio mental el que iba haciendo. También era una condición elitista, si bien la masonería no es una organización aristocrática por excelencia, tampoco es popular. Es absolutamente de clase media.
Macaya comenta lo anterior:
Creo que Miguel antes de militar en la VRM pertenecía a la juventud masónica. Lo único que pido es comprobarlo. Lo que pasa es que estas son las cosas prohibidas. También creo que está prohibido decir que Luciano Cruz, previamente, fue militante del Partido Liberal. En mi caso, a nadie en esa época le contaba que venía de la Escuela de Aviación, donde terminé mis humanidades, estuve dos años y medio en la escuela, tenía 16 y me metí ahí, porque tenía un tío que era general de las FF.AA., radical y masón.
Pero es contradicho por Juan Saavedra, el Patula:
Cuando fui candidato a presidente de la FEC, nos sentamos con Miguel a conversar del tema de la Flech (Federación Laica de Estudiantes de Chile). Yo era secretario de educación de la FEC y Miguel me dijo que tenía una duda muy grande: «Me han dicho que te van a proponer de candidato de la FEC y mi duda es si eres masón». Lo quedé mirando y le dije: «Eso es como sacarme la madre… Soy marxista, es incompatible con el idealismo filosófico de la masonería». Entonces Miguel me dijo: «Tienes toda la razón». Él fue muy antimasónico siempre, entraba en contradicción con los radicales, con su papá y su tío creo.
De sur a norte encontramos algunos ejemplos previos a la militancia en el MIR, de pertenencia y adscripción en los denominados clanes masónicos. En Lota, un oficial de Carabineros atraviesa desde los clanes masónicos al MIR. En Copiapó, un estudiante. A veces, los masones eran los padres, otras los abuelos.
Víctor Maturana aporta nuevos detalles a lo que significaba la pertenencia a esos clanes masónicos en ese tiempo:
Siendo oficial de Carabineros y estando en Concepción, amigos míos estudiantes de la universidad me invitaron en una oportunidad a participar en los clanes juveniles. Aceptando esa invitación me incorporé a sus actividades, que en lo central se trataba de reuniones regulares de reflexión y análisis de determinados temas o materias. Y el hecho que resultó determinante para que madurara plenamente fue lo que viví el año 1965, cuando fui trasladado a cumplir funciones a la comisaría de Lota Bajo. Lo que vi en términos de pobreza y miseria y la forma inhumana en que vivían los obreros de la mina me remeció intensamente y comencé a entender de mejor manera que era una realidad agraviante que tenía sus causas más profundas en las injusticias sociales, en la explotación de los trabajadores, en la indolencia e incapacidad de un Estado. Fue producto de esas vivencias que adquiero, primero un profundo compromiso social, lo que me condujo más tarde a mi compromiso político y a ingresar al MIR.
Patricio Polanco, Malandra, lo cuenta desde su particular experiencia mientras vivía en el norte de Chile:
Mi origen político fueron los clanes, que era la rama estudiantil de la masonería, la Flech, que era la Federación de Estudiantes Laicos de Chile. Ahí había estudiantes secundarios, también universitarios de mayor formación y líderes intermedios que estaban en el clan y después venía la logia. El clan era una organización semiclandestina, medio secreta, al estilo de las logias y en la que fundamentalmente te fomentaban el libre examen, que es uno de los pilares del pensamiento masónico y, por otro lado, te daban la posibilidad de estudiar bastante. Mi experiencia en el clan fue conocer el marxismo, había un par de profesores de Historia del liceo que fueron los que me reclutaron e hicieron un trabajo de formación, ellos no militaban. Estoy hablando del 68-69.
Yanquis go home
En esos años todo cuanto tuviera relación con Estados Unidos y su gobierno se transformaba automáticamente en un objetivo a rechazar y enfrentar por parte del MIR. EE.UU. representaba el imperio presente en la guerra de Vietnam, en los intentos de invasión a Cuba y en el plan de la Alianza para el Progreso para toda Latinoamérica. José Carrasco Tapia, a propósito de Luciano, se referirá:
«La implantación de los cursos propedéuticos y la creciente influencia norteamericana a través del rector González Ginouvés determina que los estudiantes rechacen activamente la conducción de la universidad. Las asambleas estudiantiles adquieren una mayor dimensión con la presencia de los representantes de la Izquierda Revolucionaria y la vibrante oratoria de Luciano Cruz […] Una protesta callejera contra la visita de los marinos norteamericanos integrantes de la Operación Unitas permite a Carabineros detener por primera vez a Luciano Cruz».
Años antes, en mayo de 1961, estudiantes se habían apoderado de la bandera que tenía en su frontis el Instituto Norteamericano de Cultura y luego la habían quemado en la calle como adhesión a la Cuba revolucionaria.
16 de noviembre, 1965
Miguel y Luciano versus Robert Bob Kennedy
Primero fue enterarse y luego disponerse a enfrentarlo, ambos serían pasos sucesivos. Tener a un Kennedy en Concepción era un verdadero regalo para los jóvenes revolucionarios, que además hablaban inglés fluidamente. Fue así como Luciano Cruz y Miguel Enríquez, de terno y corbata, se dispusieron a ir al hotel situado en Barros Arana 901: el City de Concepción. En ese tiempo, era uno de los más modernos y elegantes en su tipo, con piezas con baño privado y calefacción central. El hermano del Presidente John Fitzgerald Kennedy, Robert Francis Kennedy, era abogado y había detentado el cargo de fiscal general de los Estados Unidos. Era el menor, pero de gran cercanía con el mandatario, conocido también como Bobby. Su gira por Latinoamérica respondía a una campaña destinada a posicionarse como heredero para las próximas elecciones. Con una actitud distendida y gran manejo de las audiencias, para Robert Kennedy la reunión en el salón del Hotel City de Concepción y su planificada visita a la universidad no tenía mayores inconvenientes, además el político siempre viajaba resguardado por agentes del Servicio Secreto de EE.UU.
Primero fue enterarse y luego disponerse a enfrentarlo, ambos serían pasos sucesivos. Tener a un Kennedy en Concepción era un verdadero regalo para los jóvenes revolucionarios, que además hablaban inglés fluidamente.
Luego de una breve introducción fue Robert Kennedy quien rápidamente quiso comenzar por las preguntas, ese era su fuerte, la improvisación. Tenían plena conciencia de que al estar rodeado de medios locales y nacionales, esas respuestas luego serían amplificadas por las agencias, describiendo su triunfante gira latinoamericana. Chile era una plaza relevante por la estrecha relación del gobierno de Eduardo Frei Montalva con EE.UU.
En ese gran salón los estudiantes universitarios se situaron atrás y al medio. Quien primero intervino fue Luciano Cruz, quien lo hizo gesticulando con sus brazos, y dada su estatura, su actitud resultaba imponente.
El líder estudiantil lo primero que hizo fue reivindicar a Cuba, remarcando el cerco estadounidense a la pequeña nación.
Rápidamente, Kennedy con no menor vehemencia contraatacó:
«Kennedy: ¿Por qué no hay elecciones libres en Cuba? ¿Por qué no hay libertad de prensa?».
«Cruz: En Cuba hay libertad de prensa».
Luego intervino Miguel Enríquez, que al igual que Luciano no requirió de traductor.
«¿Por qué los estudiantes norteamericanos no pueden entrar a Cuba? No lo impide el régimen de Fidel Castro, sino el propio gobierno de los Estados Unidos».
«Kennedy: Tengo un programa. ¿Puedo hablar en la universidad?».
Los estudiantes de Medicina interpeladores no estaban solos, habían sido acompañados por un pequeño pero bullicioso grupo de adherentes que aseguraba, además, que tampoco pudieran ser expulsados por la fuerza tan fácilmente.
«Cruz y otros: No. Por ningún, motivo».
«Kennedy: En los Estados Unidos los marxistas son libres para hablar en las universidades, lo mismo que los de extrema derecha. Yo quiero el diálogo. Por eso quería venir a esta ciudad, pero no quiero causar conmoción en la universidad».
«Cruz: Nosotros no repudiamos a Robert Kennedy. Nosotros repudiamos al gobierno que representa, que se ha manchado con sangre. ¡No queremos que vaya a la universidad!».
Al otro día la noticia destacó los emplazamientos de Luciano y Miguel al importante político estadounidense. Pero Robert Kennedy, lejos de amedrentarse por lo sucedido, decidió concurrir igual al campus universitario y a la Casa del Deporte. No ignoraba que había sido advertido por Miguel Enríquez que sería repudiado, pero a Bobby Kennedy no lo atemorizarían un par de locuaces estudiantes, por más brillantes y bilingües que se mostraran. La intervención de EE.UU. en Vietnam estaba en su fase más aguda y el político estadounidense asumía que donde fuera tendría públicos críticos y, a la vez, también sabía que él ya era portada mundial de revistas y programas televisivos. Era el heredero en el camino a la Casa Blanca.
Inés Enríquez aporta detalles de ese momento:
El encuentro entre Miguel y Robert Kennedy fue en inglés, por supuesto. En partes de ese intercambio Miguel hablaba en inglés directamente con Kennedy, en otras usaba a un intérprete que iba con él: Peter Ward. Fue un encuentro ríspido, Miguel dejó mudo con su argumentación al senador Kennedy. Y cuando éste lo invitó a su país con todos los gastos pagados, Miguel le dijo de entrada que no y que, para aceptar semejante invitación, el senador tendría que invitar primero a Fidel Castro a su país para que hablara a las audiencias de jóvenes estadounidenses.
En la Casa del Deporte
Los estudiantes esperaban al personaje que había insistido en ir a la universidad. Ya se había corrido el encuentro en el hotel con los líderes del MUI. No todos los días el hermano del presidente de EE.UU. asistía a una asamblea con estudiantes universitarios. Desconocemos si también la policía política o uniformada había tomado otros resguardos. Lo cierto es que Bob Kennedy llegó y no hubo diálogo posible, los agentes que lo acompañaban tuvieron que protegerlo y sacarlo rápidamente. Sencillamente su visita no era grata y no había condiciones. En la memoria estaba presente el rol activo del imperio en América Latina y en Vietnam, o sea, donde quiera que consideraran sus intereses amenazados.
Ricardo Froedden había ido a escuchar esa discusión, que nunca llegaría a ocurrir:
La contramanifestación incluyó huevos, escupitajos e intentos de patadas, cuando Kennedy se acercó al grupo de contra manifestantes. Recuerdo que Marco Enríquez se instaló en las gradas superiores, al lado tradicional de la izquierda, con una bolsa de papel, cerca de donde yo estaba, que había ido con la ingenua intención de escuchar a Kennedy, pero las rechiflas no permitían hacerlo. Cuando Robert Kennedy se acercó al grupo más activo en las protestas fue Marco quien comenzó a lanzar los huevos que tenía en la bolsa. Los guardaespaldas los desviaban y quedaron todos manchados.
Estados Unidos tenía muchas y diversas formas de relacionarse con Latinoamérica, una eran las operaciones militares conjuntas. Los militares de EE.UU. exhibían sus modernas tecnologías de guerra y los países visitados recibían esas “embajadas” en sus principales puertos. Talcahuano era uno de ellos. La banda de la Operación Unitas era un número probado para presentarse ante un numeroso público. Así, la cultura estadounidense se expandía con delicadeza.
Al otro día la noticia destacó los emplazamientos de Luciano y Miguel al importante político estadounidense. Pero Robert Kennedy, lejos de amedrentarse por lo sucedido, decidió concurrir igual al campus universitario y a la Casa del Deporte.
Por esos años, todo lo que oliera al gobierno de EE.UU. tenía un rechazo anticipado. El Mechón Macaya describe uno de esos preparativos:
Era el 65 y veo que va Miguel con el Trotsko Fuentes caminando hacia la Escuela de Educación. En ese trayecto me dijeron: «Mechón, tenemos reunión ¿quieres participar?» (mechón les decían a todos los nuevos, pero en un concurso de cerveza que gané, pasé a ser después rey mechón). Yo no me había enterado de que había nacido el MIR. De pronto empecé a ver propaganda y ahí caché que los mismos que estaban manejando el MUI eran del MIR. Me fui con ellos a la reunión y en esa oportunidad tomó la palabra el Coño Arturo Villavela y lo primero que dijo fue: «Los que están aquí son todos seguros», luego habló cortito sobre la Operación Unitas y empezó a distribuir las tareas y me dijo: «Mechón, tú puedes ir también y lo único que tienen que hacer es dejar esta cuestión, mover esta palanquita y luego se van». Se trataba de bombas de olor, con ácido sulfúrico, asqueroso. Y las pusimos en las graderías, mientras se presentaban en Talcahuano en un estadio chico que después se llamó La Tortuga.
Este parece ser el tiempo en que Patricio Manns, un periodista en Concepción, conoce a los dirigentes miristas. Un cercano a la situación lo recuerda así:
Patricio trabajaba como periodista en el diario La Patria, que al parecer era de ultraderecha, pero a Manns nadie le decía qué escribir, incluso era como jefe de redacción. Ahí empezaron a llegar todos ellos: Miguel Enríquez, el Pollo Edgardo, Luciano, el Baucha, en fin, llegaban todos ahí, de a uno o de a dos y le avisaban de cosas que iban a realizar y querían que fueran noticia…
Tres años más tarde… 5 de junio, 1968
En el hotel Ambassador de Los Ángeles, en EE.UU., mientras era precandidato a la presidencia moriría a los 42 años Robert Francis Kennedy, producto de una bala calibre 22 incrustada en su cerebro disparada por un hombre no más de 24 años llamado Sirhan Bishara Sirhan, quien dicen que había actuado motivado por el apoyo estadounidense a Israel durante la guerra del Medio Oriente de 1967.
Noviembre, 1968
En Concepción, el local de Usis era considerado junto con el Instituto Cultural respectivo como representaciones locales de las embajadas estadounidenses. Era inevitable que las furias estudiantiles dirigidas al imperio hicieran de sus muros y ventanas sus blancos predilectos. Era un lunes y cerca de las 22.45, cuando una violenta explosión detonaba en la sede del Usis (Servicio Informativo de la Embajada de EE.UU.). Todo acontecía según informaba la revista Ercilla después de una multitudinaria manifestación de celebración por un nuevo triunfo en la FEC de jóvenes del MIR y socialistas.
El abogado
Muy diversas biografías irían convergiendo en torno a conformar una nueva organización. Pedro Enríquez era un hombre mayor respecto de esos inquietos jóvenes, él ya era abogado y ejercía su profesión. Las posturas estaban definidas en función de las lecturas, de la ubicación que cada uno tuviese en torno a los personajes históricos de la iconografía de los dirigentes revolucionarios, de los teóricos respecto a cómo y qué hacer en cuanto a la revolución. Ser trotskista o maoísta o castrista era definirse respecto de experiencias concretas de cómo tomar y retener el poder. El abogado mirista Pedro Enríquez se refiere a Miguel:
Yo era parte de un grupo trotskista que tenía vida propia, que se le llamaba el grupo Ormeño. Se había contactado con el grupo de Miguel que estaba actuando dentro del PS con vistas a quebrar a la Juventud Socialista en Concepción. Tenía ramificaciones en Santiago, el sector donde estaban Edgardo y Pascal. Nosotros leíamos las obras de Trotsky, y lo admirábamos, y por cierto detestábamos al estalinismo. En todo este círculo familiar es Miguel quien conocía el pensamiento de Trotsky, pero no estaba de acuerdo con él, tenía serias reservas.
Mi impresión es que Miguel era “pariente” con Trotsky en lo engreídos. Luego, y a raíz del trotskismo, nos relacionamos con el doctor Enrique Sepúlveda, quien fue el primer secretario nacional del MIR, y era un viejo trotskista mayor de 60 años cuando lo conocimos.
Continuaban llegando estudiantes a la Universidad de Concepción, provenían del sur y también del norte. Una de esas jóvenes era Sandra Lidid:
Llegué a Concepción el 63 o 64, al Liceo Experimental, en quinto de humanidades, a terminar el colegio, porque tenía una situación familiar catastrófica y mi hermano estudiaba en la Universidad de Concepción y me dijo: «Te vas». Él vivía en el hogar de la universidad, y habló con mi papá que accedió a pagar una pensión en una casa de familia. Yo era del PC y entré a una célula con la Paulina Saavedra. Ahí estaba la polola de Miguel: Mónica San Martín, que era comunista, estudiaba en Ciencias y nosotras después en Letras.
Marzo, 1966
La masacre en El Salvador, la mano dura de Frei
El gobierno de la “Revolución en Libertad” se deterioraba muy rápidamente. Desde la implementación de medidas populistas pronto se pasaba a la represión, una vez que diversos sectores sociales se ponían en movimiento. Ahí Eduardo Frei Montalva mostraba su cara más fea.
José Carrasco Tapia, Pepone, ejercía como periodista en una revista semanal llamada 7 Días, y en su edición de marzo del 66 escribía la siguiente crónica:
«Viga maestra se tiñó de rojo
Los trágicos sucesos –La versión de los mineros– La posición oficial
La orden de desalojar el local llegó de improviso y la negativa de los obreros fue rotunda. Intercambio de gritos y luego vinieron las bombas lacrimógenas, las piedras, las balas…; minutos después, dos muertos y ocho heridos teñían de rojo la dura tierra del campamento […] El día viernes, carabineros, detectives y tropas del Ejército se dirigieron al local para cumplir con esa orden y se encontraron con la resistencia de 300 individuos que estaban en el local y de unas mil personas estratégicamente ubicadas en los alrededores […] Al verse cercados y agredidos… los hombres repelieron el ataque y se replegaron hasta el cuartel de Carabineros».
Por coincidencia, haciendo cobertura a esos trágicos acontecimientos se encontraba otra periodista que luego también integraría el MIR y sería muy cercana a Carrasco, era Gladys Díaz:
Tengo una historia personal que es la que me precipita al MIR. Era amiga de Elmo Catalán y cuando ocurre la gran huelga del cobre del 65-66, él me pide que vaya a El Salvador porque estaban aislados, les habían cortado la luz y los huelguistas no tenían idea que tenían mucho respaldo por todo Chile. La CUT había sacado un acuerdo y había prácticamente una huelga general en apoyo a ellos. Elmo me pidió que les llevara el periódico de la Confederación. Luego, convencí a la radio Agricultura para que me enviaran a reportear para ver el estado de la huelga.
Cuando llegue allá alguien se me acercó en el aeródromo y vio que llevaba los inmensos paquetes, y me dijo: «No entres, porque hay estado de sitio y no te van a dejar, pero te aconsejo que ese taxista de ahí te meta al campamento por un lugar clandestino». Y le hice caso y llegué con todos los bultos hasta el sindicato, donde había una tremenda olla común. No podría describir lo que significó ese momento. Ahí me quedé esa noche, hice muchas entrevistas: a las viejas de la olla común mientras todos bailaban y a cada rato me agradecían por el micrófono, porque había llevado los diarios. Después, como a las cinco de la mañana me fui a la hostería de El Salvador, que estaba como a cuatro cuadras del sindicato.
10 de marzo
Era de noche, estaba empezando a quedarme dormida y me tocaron la puerta. Eran los milicos que me tomaban presa “por instigación” y luego me entregaron a carabineros. También arrestaron a Douglas Hubner, que era camarógrafo del Canal 9 de TV. Luego, pedí un teléfono y llamé a Elmo y le conté que estábamos presos, y él se fue al Colegio de Periodistas, y comenzaron a pasar muchas cosas en Santiago.
Como a las dos horas nos sacaron y nos dijeron que nos iban a botar en el camino a Pueblo Hundido, cuando pasamos por el sindicato, después sentimos una tremenda balacera y nos dejaron en una garita en la salida.
Entre toda la gente que había conocido en la noche había un cabro joven que era corresponsal de la radio Chilena y además era funcionario del Banco del Estado y fue él en una moto quien nos dijo que acababan de matar gente, que era una masacre, y ahí encendí mi grabadora. Él fue quien me contó que habían muerto a una mujer embarazada, que los habían conminado a salir y todos esos detalles. La masacre estaba ocurriendo no lejos de El Salvador, y nos dijo que por eso nos habían expulsado a nosotros.
Luego llegó Luis Maira –entonces diputado–, quien me dice: «Gladys, súbete que voy a sacarte de aquí». Ya en Santiago, en la radio, me lanzaron directamente al aire. Y recuerdo que dije lo siguiente: «He llegado después de estar unas horas detenida. Traigo toda la información para contarles cómo bajo la presidencia de un gobierno demócrata cristiano se hace una masacre en Chile». En ese momento me interrumpen porque iba a hablar el presidente de la República y después volvían conmigo. Habla Frei y cuenta una película que no tenía nada que ver con lo efectivamente ocurrido.
Después me fueron a buscar los tiras. Ahí llamé a Elmo y nos juntamos en un lugar donde siempre comíamos. Tuve que pasar a la clandestinidad sin tener partido y pasaba en casa de los familiares de los dirigentes del cobre. Eso fue como una semana, mientras me buscaban por subversiva. Ahí me dije: «Estoy haciendo el loco porque me meto en las patas de los caballos sin tener nadie que me defienda», y tomé la decisión de ingresar al MIR.
La “Revolución en Libertad” de Frei comenzaba a hacer agua por varios lados. Y como era habitual a falta de respuestas, movilizar policías y soldados era la receta. A la vez, todo eso radicalizaba a diversos sectores sociales, que se habían puesto a caminar más allá del desaliento que había significado la contundente derrota de Salvador Allende en 1964









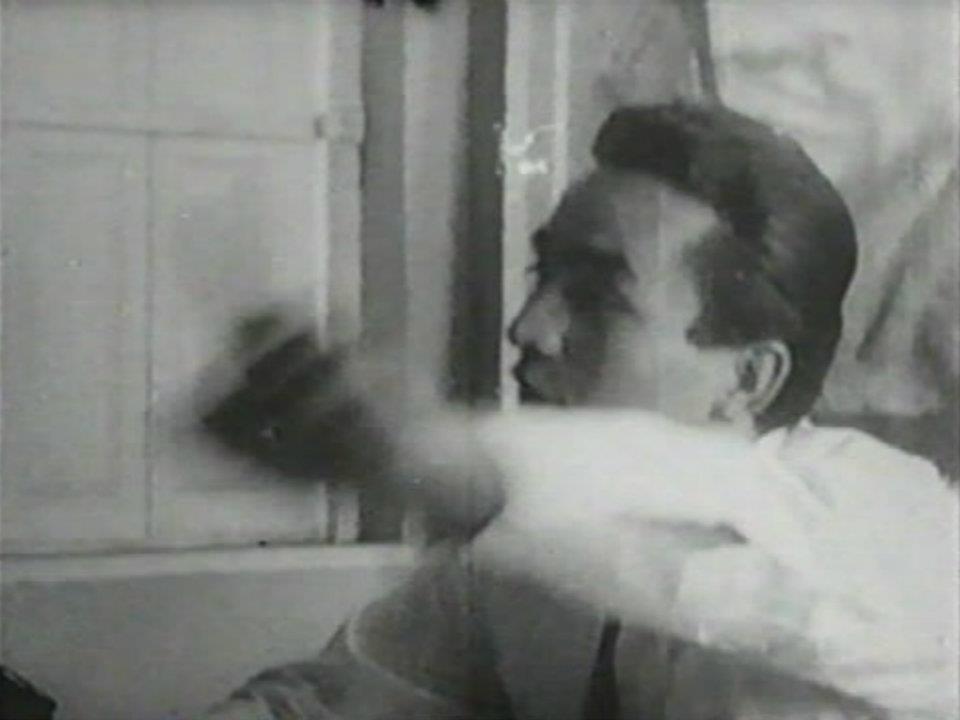


Comentarios
"...A falta de respuestas,
El MIR de Miguel, libro
Añadir nuevo comentario