Danilo Martuccelli es un sociólogo peruano, profesor de sociología en la Université Paris Cité, quien reside en Chile desde hace algunos años, como investigador invitado en la Universidad Diego Portales.
En su trayectoria profesional, Martuccelli se ha propuesto indagar en los procesos de individualización del sujeto latinoamericano; es decir, aquellos elementos que definen a las personas como sí mismas, en un horizonte social.
"Es paradojal que siendo nosotros tan individualistas, no lo hayamos estudiado con tanta profundidad", comenta entre risas este sociólogo, que se dio cita con Interferencia en un café del Parque Bustamante, a pasos de Plaza Dignidad.
El lugar no es casual. Martuccelli llegó al radar de esta redacción gracias a un libro suyo publicado por LOM; El estallido social en clave latinoamericana, la formación de las clases popular-intermediarias, en el que propone claves novedosas para explicar el fenómenos histórico reciente, las que provienen del análisis del sujeto que protagonizó el estallido; que no es ni el pueblo obrero de antaño, ni las clases medias tradicionales, ni el sujeto neoliberal, quien para Martuccelli simplemente no existe.
Se trata del análisis de un grupo social masivo de chilenos, el cual está en formación, con potencial de auto-identificación, que es híbrido del pasado popular y de los procesos de historia social que los llevó a la posición de clase media, y que -hoy por hoy- definen el destino político de Chile, aunque están huérfanos de la política.
"La falta de imaginación política para enfrentar este fenómeno, es una de las claves de los desafíos actuales", dice Martuccelli.
- ¿Quiénes protagonizaron el estallido social?
Hubo demasiados actores sociales, todos muy diferentes.
El día en el que hubo más, que convergieron en las calles, fue el 25 de octubre de 2019, cuando coincidieron desde gente de poblaciones, clase media tradicional, sectores populares integrados, la juventud en todas sus variantes, pero también clases acomodadas que vinieron del sector oriente de la capital.
Creo que, sin la jornada del 25 de octubre, sin la importancia de la adhesión que manifestaron ese día ciertos sectores acomodados, no se hubiera dado la dinámica que hubo en el estallido social.
"Cada actor intentó imponer su lógica de lucha social, pero no fue una simple sumatoria de luchas sociales, porque hubo una temática que primó sobre otras. Lo que terminó primando fue una demanda por un nuevo tipo de Estado social".
Esto marca la diferencia fundamental de lo que se dio en el proceso en Chile, con lo que se produjo después en Colombia, o -efímeramente- en noviembre de 2020 en el Perú; procesos en los cuales los sectores acomodados no acompañaron las manifestaciones.
Luego, se sabe bastante bien que hubo actores que fueron más decisivos que otros durante los eventos. Durante los sucesos fue impactante la debilidad del movimiento sindical. Hubo tomas de universidades y centros educativos, algunas tomas urbanas, hubo cabildos, pero no hubo toma de fábricas. Hubo escasos movimientos a nivel de las luchas sindicales durante el estallido social, y aglomeraron a pocas personas.
En los hechos, el estallido social fue un movimiento sobre todo animado por ciertos grupos particularmente dinámicos; como los jóvenes, estudiantes, algunos con militancia política, colectivos feministas y de género, los capuchas también, y muchos de estos actores tuvieron una lógica identitaria fuerte.
Lo que asombra -cuando uno lo mira con cierta distancia- es que cada uno llegó con su agenda propia. Fue manifiesto -por ejemplo- a propósito del movimiento feminista, que logró dentro y durante el estallido social imponer sus propias banderas.
Dicho lo anterior, creo que -si hubo algo que fue transversal- fue la demanda por un Estado social ampliado; por un Estado que dé más beneficios a amplios sectores de la ciudadanía.
- Usted dice en su libro que “no fue una feria de protestas”, pese a la diversidad de demandas, como ‘no más AFP’, las relativas a las feministas, el tema mapuche, que fue muy fuerte...
Cada actor intentó imponer su lógica de lucha social, pero no fue una simple sumatoria de luchas sociales, porque hubo una temática que primó sobre otras. Lo que terminó primando fue una demanda por un nuevo tipo de Estado social. Eso aglutinó -de alguna manera- todo, y le dio una columna vertebral al conjunto de demandas.
Cuando se analizan los rayados que se hicieron o varios de los libros que se han publicado sobre el estallido social, detrás de la gran heterogeneidad de reclamos, aparece una demanda por un Estado que regule las relaciones sociales y sea capaz de proporcionar derechos sociales a la población.
"En el origen de esta inflexión está la revolución de los derechos humanos de los años 1980 y 1990. Por primera vez, con esta intensidad, los latinoamericanos comenzaron a exigirles cuentas al Estado, tomaron conciencia que tenían derecho a tener derechos".
Esta demanda declinó de múltiples maneras, pero fue el punto de encuentro durante el estallido. Lo que reunió a los distintos actores sociales fue un sentimiento de agobio cotidiano frente a una vida dura, muy dura, marcada por sobreendeudamientos, jornadas muy largas de trabajo y transporte, una pluralidad de inseguridades, la toma de conciencia de un futuro más incierto y complicado que lo esperado.
Eso es lo que estuvo detrás de las aparente 'feria de protestas'.
- En su libro menciona que hay una gran debilidad histórica del Estado en América Latina y que, de alguna manera, a diferencia de Europa, las clases populares y medias que buscan un ascenso social no esperan del Estado una respuesta. Esto es incluso anterior al modelo neoliberal, el cual históricamente se empotra en esta situación y por eso tiene cierto éxito. Sin embargo, el estallido resulta en una especie de nostalgia por un Estado fuerte que nunca existió y una impugnación del modelo neoliberal ¿Cómo ve esa contrariedad?
Los latinoamericanos se sienten maltratados tanto por el mercado como por el Estado, y eso no es nuevo.
El Estado latinoamericano, incluso en Chile, donde el Ejecutivo ha sido históricamente más fuerte que en otros países, siempre ha sido un Estado débil, o mejor dicho, con un débil poder infraestructural.
Hasta muy entrado el siglo 20, las leyes laborales no se aplicaban en varias haciendas en Chile y en varios países de la región las prácticas del enganche siguieron siendo frecuentes. El número de funcionarios siempre ha sido bajo. Y cuando uno mira las prestaciones sociales que el Estado dio en muchos países, salvo en algún momento en Argentina, lo esencial del gasto social se dirigió a ciertos sectores del empresariado, clases medias urbanas, y sectores ligados al aparato público.
En este contexto, el Estado tuvo poca presencia en términos de poderes infraestructurales; no logró penetrar en profundidad el tejido social. Fue por lo general un Estado que históricamente centró -por un lado- las ayudas focalizadas en los sectores más pobres, y que -por el otro- benefició a las clases medias o a los sectores populares urbanos más integrados. En varios países, las clases medias, que nunca se reconocieron como clientelas estatales, fueron las principales beneficiarias de la acción del Estado.
Cuando apareció el neoliberalismo, con todas las variantes que ha tenido en América Latina, se produjo un cambio importante, a veces teorizado como el paso de un modelo ‘estadocéntrico’ a uno ‘mercadocéntrico’. En verdad, hubo una reorientación de la acción del Estado en beneficio de otros grupos sociales. Pero este cambio a nivel de los beneficiarios se acompañó de una ideología -el self-emprendedor; una cierta cultura de la competición y del mérito- que propuso una lectura particular de lo que siempre había sido el Estado social menguado latinoamericano.
"Cuando hace unos años estudiamos empíricamente con Kathya Araujo los procesos individuación en Chile, constatamos que los actores tenían una muy clara conciencia de la existencia de un sistema neoliberal muy fuerte y coactivo, pero que este sistema no se había apoderado de la conciencia de los actores".
Se le dio así un soporte ideológico a eso que todos los latinoamericanos desde siempre habían conocido. A saber; el tener que desenvolverse muy solos en la vida social. 'Muy solos' quiere decir, con el apoyo fundamentalmente de la familia, el entorno barrial, lo comunitario o de compadrazgos. Esta fue y sigue siendo la principal forma de soportes en estas sociedades.
Es en esta descendencia en la cual se inscribe el estallido social: con una fuerza inusitada diversos grupos de actores sociales formulan reivindicaciones, esta vez, como ciudadanos.
En el origen de esta inflexión está la revolución de los derechos humanos de los años 1980 y 1990. Por primera vez, con esta intensidad, los latinoamericanos comenzaron a exigirles cuentas al Estado, tomaron conciencia que tenían derecho a tener derechos. Este es el origen de nuevas olas de protesta que se traducen por la demanda de nuevos derechos sociales al Estado.
Esta presión social en dirección al Estado es tanto más fuerte hoy, que muchos actores están convencidos de que -dada las asimetrías de poder vigentes en las relaciones capital-trabajo en América Latina- no hay manera de obtener aumentos salariales consecuentes por parte de las empresas.
A lo que se añade un importante sector informal -existe entre un 30%, 40%-50% o 70% de trabajadores informales en Chile, Brasil, Colombia, Argentina o Perú-, lo que también limita las posibilidades de obtener mejores sustantivas a través de las luchas sindicales. En este contexto, hay un desplazamiento de las demandas sociales en dirección al Estado.
- ¿Cómo calza esta nueva demanda por más Estado cuando el antagonista principal de esta revuelta fue Sebastián Piñera, quien también es rostro del neoliberalismo, pero también Carabineros, que es una institución estatal por antonomasia? Todo esto, además, con un mar de fondo, que es el reclamo por violaciones a los derechos humanos, precisamente por parte del propio Estado.
Son dos cosas distintas.
Hay una creciente demanda y casi una nostalgia por el orden público, por un Estado capaz de regular las relaciones sociales, una demanda de Estado que en Chile es probablemente más fuerte que en otros países latinoamericanos, porque el Estado logró tradicionalmente asegurar con más vigor esta dimensión.
Pero, al lado de esta demanda, se consolida una demanda de otro tipo: por un Estado de derechos sociales. Es la articulación entre ambas dimensiones lo que me parece novedoso actualmente.
Respecto a la imagen de Carabineros, si me apoyo en los estudios de opinión, hubo en efecto una importante degradación de su imagen en los últimos lustros -algo ligado, entre otros factores, a ciertos escándalos de corrupción-, una dimensión que se acentuó entre ciertos grupos sociales a causa de las violaciones de los derechos humanos durante el estallido social, pero desde entonces, ha habido un rápido restablecimiento de la imagen institucional de Carabineros.
"Es esta hibridez de horizontes el principal rasgo del imaginario de las clases popular-intermediarias en formación. Esto las convierte no solo en un universo político inestable, sino que tampoco asegura que en el futuro este grupo logre organizarse en torno a una común conciencia de clase. Puede quedarse social y políticamente desarticulada durante muchísimo tiempo".
Esto puede hacer pensar que tal vez la crisis de la imagen de la institución fue más coyuntural de lo que se pensó, y que en todo caso este deterioro no cuestionó la fuerza de la demanda hacia el Estado como garante del orden público.
Entonces de repente hubo allí lecturas un poco apresuradas de lo que el estallido social estaba formulando. Distinto es el tema de los derechos humanos.
- ¿A qué tipo de lecturas se refiere?
A aquellos que pensaron justamente que había una especie de cuestionamiento del Estado en su capacidad por regular e imponer el orden público o aquellos que asociaron esta dimensión con derivas cuasi autoritarias.
Por lo general, en las sociedades latinoamericanas, el consenso ciudadano en torno a la necesidad del orden público suele ser fuerte, incluso porque se inscribe en una vieja tradición de temores sociales frente a distintas frondas colectivas y populares.
Los Estados compensaron la debilidad de su poder infraestructural; en regular las relaciones sociales, con la afirmación de su rol como ‘estados gendarmes’.
- Una de las consignas del estallido fue ‘Chile despertó’, que tal vez se puede asociar a una mirada más marxista, si se le asocia al ‘concepto de conciencia de clase’. Usted menciona una clase social nueva que denomina ‘clase popular intermediaria’, que no son ni el antiguo pueblo obrero identificado por el trabajo, pero que tampoco son personas que lograron el ascenso social y se integraron a los valores y al cuerpo de características de las clases medias tradicionales. Protagonizaron el estallido, pero ¿cuajó ahí una conciencia de clase o eso está pendiente?
Esa creo que es una de las preguntas fundamentales en torno al estallido.
En primer lugar, comencemos por lo del 'despertar'. Esta expresión presupone que había una sociedad adormecida bajo la impronta de una ideología neoliberal. No me parece una caracterización adecuada.
Cuando hace unos años estudiamos empíricamente con Kathya Araujo los procesos de individuación en Chile, constatamos que los actores tenían una muy clara conciencia de la existencia de un sistema neoliberal muy fuerte y coactivo, pero que este sistema no se había apoderado de la conciencia de los actores.
En contra de lo que afirma la tesis de la ideología neoliberal dominante, no hubo un relato uniforme ni del golpe de Estado ni de la realidad social post-golpe. La implementación del modelo neoliberal tuvo en Chile un componente conservador que progresivamente se fue deshaciendo o debilitando a partir de la década de 1990, lo que ha dado lugar, aunque no siempre se lo reconoce, a una crítica propiamente conservadora del orden neoliberal.
"Son solidarios, tienen nuevas demandas de derechos sociales, son críticos y celosos de sus libertades personales, incluido el consumo. Cuando exigen derechos sociales, como los de educación, lo hacen desde un horizonte ciudadano atravesado por preocupaciones de consumo: reivindicaciones por una educación pública, laica, gratuita y ‘de calidad’".
Ciertamente, el neoliberalismo fue indisociable de una importante valorización del consumo, pero este rasgo no le fue exclusivo: fue también, por ejemplo, un aspecto muy presente en la sociedad boliviana, bajo los gobiernos de Evo Morales, que se legitimó a través de una importante expansión del consumo, como en los gobiernos de Lula da Silva en Brasil.
Por último, y aunque este punto sea más controversial, no hubo la producción de un sujeto neoliberal, muchos valores sociales, tradicionales y culturales de la sociedad chilena, como la solidaridad, o las expectativas- siguieron vigentes.
El neoliberalismo, como una de las variantes posibles de regulación del capitalismo, fue y se vivió más como un sistema de coacción, que como una ideología que modeló durable y monolíticamente las conciencias en Chile.
De allí lo cuestionable de la imagen del “despertar”. Las causas de una acción colectiva son siempre difíciles de explicitar o prever, pero por razones diversas en un momento un conjunto de experiencias heterogéneas de la vida social se agregó entre sí, la chispa prendió. Sin embargo, no fue un súbito “despertar”. Hubo más bien una progresiva transición desde niveles más bajos de participación hacia otros de creciente participación, algo que se verificaba desde el 2006, cuando se fueron consolidando nuevas movilizaciones, una vez más menos visibles en el mundo del trabajo, pero muy activas a nivel de las juventudes, el feminismo, reclamos identitarios.
Por eso creo que la metáfora del despertar no es la más adecuada para describir lo que sucedió. Se pasó de una manera más pasiva de resistir a una forma más activa de exigir. Pero hubo una continuidad entre ambos momentos.
Es en el marco de este tránsito donde -a mi juicio- aparece el problema de cómo identificar al sujeto del estallido.
En el libro formulo una hipótesis de trabajo, no hago una profecía. Es la hipótesis de que en América Latina se modifican las grandes representaciones colectivas de la estratificación social. Se pasó de la tradicional representación de la sociedad dual -que fue dominante durante más de un siglo en la región-, a una sociedad conceptualizada como de clases medias; tradicionales, emergentes o vulnerables.
El libro propone una interpretación distinta: se asistiría menos al advenimiento de una sociedad de clases medias que a la progresiva formación de una clase popular-intermediaria.
La división más significativa -más allá de lo que corresponde al 1%-3% más privilegiado- se produce entre sectores acomodados y sectores populares-intermediarios en expansión. Este grupo social difiere, tanto de las clases medias tradicionales como de los viejos sectores populares. Su identidad social, en formación, es híbrida: han adoptado muchos criterios de consumo, muchos ideales de ascensión social, como el mérito, tradicionalmente asociados con el imaginario clasemediero, pero, al mismo tiempo, recrean muchas pautas de conductas propias a los sectores populares.
En el posible advenimiento de este grupo social, la educación tiene un rol fundamental. En Chile, como en muchos otros países de América Latina, existe una importante primera generación de jóvenes que llegaron a hacer estudios secundarios completos, pero también universitarios y terciarios. Esto cambió la composición interna de las familias. Personas con muy distintos niveles de calificación escolar, que antes nunca coincidían en la mesa familiar, hoy cohabitan bajo el mismo techo.
"Hubo una autorización familiar para estas protestas que no fueron en este sentido juveniles, sino que fueron la expresión de reivindicaciones ciudadanas más amplias".
A lo que se añade los cambios producidos por el feminismo, que puso en jaque varias identidades masculinas populares, pero también los efectos conjugados de las industrias culturales y de las tecnologías de la información y la comunicación. Todo esto llevó a la consolidación de reivindicaciones ciudadanas que toman distancias con respecto a las identidades clasistas de antaño.
Las clases popular-intermediarias, en formación, no tienen por el momento una clara identidad política. Pero la hipótesis busca dar cuenta de la inadecuación de las identidades clasemedieras o populares tradicionales.
- ¿Están estas clases en un proceso de mutación?
En el proceso de advenimiento de las clases popular-intermediarias, algunas de sus miembros sienten que han 'bajado' socialmente, y otros sienten que han 'subido'.
Pero, lo más importante es que cada actor es más y diversamente individualista que en el pasado, pero no necesariamente en términos neoliberales. Son más ‘individualizados’ que individualistas, en el sentido de que han tomado conciencia de cómo sus estrategias familiares pueden incidir de manera más o menos significativa a nivel de la movilidad social, lo que a su vez genera nuevas frustraciones.
Son solidarios, tienen nuevas demandas de derechos sociales, son críticos y celosos de sus libertades personales, incluido el consumo. Cuando exigen derechos sociales, como los de educación, lo hacen desde un horizonte ciudadano atravesado por preocupaciones de consumo: reivindicaciones por una educación pública, laica, gratuita y ‘de calidad’.
Es esta hibridez de horizontes el principal rasgo del imaginario de las clases popular-intermediarias en formación. Esto las convierte no solo en un universo político inestable, sino que tampoco asegura que en el futuro este grupo logre organizarse en torno a una común conciencia de clase. Puede quedarse social y políticamente desarticulada durante muchísimo tiempo.
En todo caso, esta hipótesis contrasta con aquellos que sostienen un renacer de la lucha de clases en Latinoamérica. Los datos empíricos disponibles no avalan necesariamente esta tesis. La autoidentificación como miembro de las clases trabajadoras es baja entre los sectores populares.
Por el contrario, en América Latina, como en otras regiones del mundo, la conciencia de pertenencia se incrementa entre las clases acomodadas. Ciertamente, la autoidentificación como miembro de las clases medias se expandió mucho en las últimas décadas, pero todo bien medido fue más un horizonte de expectativas que una experiencia efectiva; algo que la pandemia reveló con fuerza.
Si se mira la oferta política, los partidos que movilizan explícitamente la dimensión del antagonismo de clase, no son partidos que tienen los mejores resultados electorales. La clase social como identidad grupal no es hoy en día necesariamente el elemento retórico que más aglutina.
- ¿Cuál es la relevancia del tema generacional? Usted menciona a las personas que tienen por primera vez educación media completa o educación universitaria. Daba la impresión de que en el estallido social esos jóvenes lideraban a sus familias ¿No está ahí el liderazgo o la posibilidad de una vanguardia?
Es probable, pero creo que eso no ha cuajado del todo. Lo que comenta es bien interesante. Eran los jóvenes quienes se movilizaron, pero las familias los secundaban y los respaldaban. Hubo una autorización familiar para estas protestas que no fueron en este sentido juveniles, sino que fueron la expresión de reivindicaciones ciudadanas más amplias.
"Las convicciones personales se han endurecido, los continentes ideológicos se han fragmentado".
Dentro de las clases popular-intermediarias en formación, el papel de la juventud es decisivo, porque viven con particular intensidad muchos de los grandes cambios estructurales. Son actores más instruidos, con otros horizontes, más escépticos hacia las organizaciones, muy exigentes a propósito de sus libertades y muchos de ellos han perdido la ilusión grupal según la cual la 'comunidad' resuelve todos los problemas.
La hibridez de este actor social en formación sobrepasa a los partidos políticos.
Los partidos de derecha tienden a interpretarlos en términos muy individualistas, como actores neoliberales o libertarios, pero no es esto lo que está sucediendo. En el fondo, desconocen las dimensiones y expectativas propiamente solidarias que existen en estos grupos.
Por otro lado, los partidos de izquierda se equivocan al proyectar el advenimiento de un actor revolucionario, con fuertes demandas comunitarias, desconociendo lo que los procesos estructurales de individuación han producido en estos grupos sociales en términos aspiracionales o en demandas de libertades personales, como la disidencia de género o el matrimonio igualitario.
Tanto los gobiernos neoliberales como los gobiernos de la denominada 'ola rosa' no han logrado darle una identidad política estabilizada a este actor social.
Esta inflexión también se observa en Argentina, donde el peronismo, en las últimas décadas, busca interpelar a las clases medias de una manera distinta a como tradicionalmente lo hizo en torno al pueblo.
La oscilación entre ambos referentes políticos, clase media y pueblo circunscribe justamente se inserta la definición de las clases popular-intermediarias.
- Observando estos actores ¿Cómo lee los resultados electorales del gran ciclo electoral de 2020 a 2021, con todos los bandazos que hubo?
Hay razones propiamente coyunturales, pero si retomo el análisis anterior, estos sucesos pueden interpretarse también –no solo, pero también– como una consecuencia de la gran dificultad a la hora de nombrar a este actor social, y tras ello darle una identidad; un referente político estabilizado. Lo que acentúa la dificultad por establecer un vínculo medianamente organizado entre partidos políticos y grupos sociales.
El lazo de representación está severamente en crisis en Chile, como en gran parte del mundo.
Los partidos políticos no tienen más la capacidad de encarnar un liderazgo o estructurar un sentimiento de representación. Esto genera un 'desborde' más o menos sistemático de los partidos políticos, bien reflejado, para regresar a la pregunta, en los bandazos electorales.
"Al lado de pequeñas minorías activas, muy constituidas y dogmáticas, un gran número de personas construyen sus convicciones personalizadas combinando elementos de distintos universos ideológicos, lo que también da cuenta de porqué pueden oscilar rápidamente en lo que a su adhesión se refiere de un grupo social hacia otro".
El problema se complica porque la crisis de las identidades partidarias coincide con la realidad de individuos que son cada vez más celosos de sus convicciones personales; individuos que no quieren transigir con ellas. Muchas de estas convicciones personalizadas no logran más aglutinarse en continentes ideológicos sólidos o coherentes.
Al lado de pequeñas minorías activas, muy constituidas y dogmáticas, un gran número de personas construyen sus convicciones personalizadas combinando elementos de distintos universos ideológicos, lo que también da cuenta de porqué pueden oscilar rápidamente en lo que a su adhesión se refiere de un grupo social hacia otro.
Esta realidad no es específica de Chile. Es una dimensión transversal en las sociedades modernas, que da cuenta tanto de la erosión de la fidelidad electoral hacia los partidos políticos como del tránsito hacia una era de polarización de convicciones personalizadas relativamente independiente de los antiguos grandes universos ideológicos. Las convicciones personales se han endurecido, los continentes ideológicos se han fragmentado.
También hay otra razón para dar cuenta de los bandazos electorales. En Chile, desde los gobiernos de la Concertación no hubo verdaderos intentos por organizar desde el Estado la participación popular.
En esto la situación chilena tienen coincidencias con lo que se dio en Uruguay y Brasil, donde los partidos que gobernaron tampoco buscaron organizar la participación popular, a diferencia del caso en Venezuela o Bolivia, o lo es tradicionalmente en Argentina a través del peronismo.
Eso hizo que en Chile los partidos políticos se volvieran esencialmente maquinarias electorales, lo que debilitó la organización de los lazos entre el sistema político y la sociedad civil.
- ¿Cómo evalúa la respuesta chilena, con la coronación del Frente Amplio en el poder, y su pertenencia más bien a las clases medias acomodadas, con moralidad milenial, que ha actuado más bien parecido a sus referentes de clase; la ex Concertación? ¿No hay también ahí, una crisis de 'imaginación de la política', como menciona en el libro?
La crisis de la imaginación es uno de los principales rasgos de la crisis de la izquierda latinoamericana hoy en día.
En muchos partidos se ha terminado por imponer un cierto economicismo. La redistribución se ha convertido en el gran horizonte de muchos movimientos de izquierda. Aquello que garantizó ayer, sin grandes reformas, el crecimiento económico entre 1995-2015, se busca actualmente consolidar a través de un incremento de impuestos, pero siempre sin un plan ampliado de reformas sociales y culturales.
Fuera de la lógica redistributiva, hay muy escasa imaginación política e institucional.
Esta crisis también concierne a los partidos de derecha, pero en la medida en que varios de ellos se identifican con la conservación del orden, el choque es menos intenso.
La situación es distinta para los partidos de izquierda dado su horizonte de transformación social. Y esto define su crisis contemporánea: su programa se comprime en los hechos en recaudar un poco más, para asegurar una mayor redistribución social.
"Fuera de la lógica redistributiva, hay muy escasa imaginación política e institucional".
Esta deriva del socialismo en los contornos exclusivos del Estado de bienestar se dio en Europa, y se está dando hoy en América Latina. Un economicismo que revela la afasia de muchas izquierdas latinoamericanas a la hora de proponer políticas sectoriales novedosas a nivel de la escuela, la familia, la cultura, el espacio público, la justicia, el modelo de desarrollo. Todas estas dimensiones reformadoras han ido desapareciendo del horizonte de la izquierda latinoamericana.
- ¿La Convención no tiene una oportunidad en eso, ya que de alguna manera está repensando el país? Hay varias cosas novedosas, e inéditas a nivel mundial, como el tema paritario.
Sí, pero una cosa es el entramado institucional que puede repensarse desde la Constitución, y otra cosa distinta es la oferta de políticas sociales en distintos temas y sectores específicos.
Existe una vieja tradición política en Latinoamérica, por la cual cada vez que se produce un impasse político severo, se recurre a la redacción de una nueva constitución. Proyectos que en varias oportunidades se pensaron como ejercicios de refundación nacional. Desde los caudillos en el siglo 19, este horizonte es recurrente en la historia latinoamericana.
Así, el recurso a esta tradición política latinoamericana, la redacción de una nueva constitución como una vía de salida de la crisis social e institucional, se aplicó una vez más en Chile en el 2019.
El proyecto constitucional tiene muchas veces en la región, a diferencia de otras partes del mundo, una vocación refundacional. Forma parte en esto de la tradición de la 'ciudad letrada' y del supuesto impacto de las palabras. En los hechos, las inercias sociales e institucionales -y a las asimetrías de poder- muchas veces limitaron las capacidades refundadoras de las constituciones.
Por eso, al lado de lo que puede producir un texto constitucional, es importante reconocer el espacio ordinario y decisivo de las diversas ofertas políticas. Es en este segundo registro en el cual la crisis de la imaginación de los partidos de izquierda es más patente.
Tomemos el ejemplo que mencionó a propósito de la paridad.
El principio de la paridad supone cambios innegables en la vida política, porque introduce una forma particular y distintiva de pensar la representación política.
Se parte del principio que la representación de los intereses de un grupo social será mejor asegurada por los miembros de ese mismo grupo social. Es un postulado que no siempre se verifica a nivel de la historia social: muchos de los más importantes líderes de los partidos socialistas fueron miembros de la burguesía o de sectores acomodados. Acá, la identidad de los representantes se subordinó a la defensa y a la construcción de programas e intereses.
Las políticas identitarias, presuponen -en una lógica altamente individualizada- que sólo alguien como yo puede representar idóneamente mis intereses. Más o menos subrepticiamente se pasa de una modalidad de representación de los intereses colectivos -en torno a programas-, hacia otra modalidad de representación de intereses por identificación.
Eso no es en sí mismo ni bueno ni malo, hay ventajas y derivas en cada modalidad de representación, pero es posible pensar que este tránsito a nivel de los grandes principio de representación merecía y merece discusiones profundizadas.
"También hay otra razón para dar cuenta de los bandazos electorales. En Chile, desde los gobiernos de la Concertación no hubo verdaderos intentos por organizar desde el Estado la participación popular".
Basta pensar en el ejercicio de poder de tantas mujeres cuyas políticas son perfectamente adversas a los intereses de muchas mujeres; y lo mismo puede decirse de muchos hombres. La identidad de género de un actor no garantiza ningún tipo de políticas sociales.
No es ninguna novedad: las principales discusiones sobre estos temas se producen dentro de los feminismos contemporáneos; varias feministas cuestionan, por ejemplo, el hecho que la paridad se limite a facilitar el acceso de ciertas mujeres, por lo general pertenecientes a los grupos socialmente más acomodados a puestos de poder.
Debates similares también se han dado en muchos países a la hora de evaluar los efectos de las políticas de discriminación positiva.
La paridad tiene una geopolítica específica, está más presente como horizonte en Francia, por ejemplo, que en muchas sociedades anglosajonas. Existe muchas maneras de pensarla –en Francia, otra vez, se la concibe como una modalidad concreta de lo universal; la división de los sexos.
En el caso de Chile, progresivamente, se va construyendo una tradición especifica: en el caso de la Convención Constituyente se impuso -por ejemplo- la idea de una paridad -que no existe en otros países- a nivel de la representación y no solamente a nivel de la alternabilidad de las candidaturas.
Fue una novedad importante, pero que tiene consecuencias que no son menores: para lograr la paridad de representantes -y no solo entre los candidatos- se recurrió a una corrección electoral de la voluntad popular.
Sin que haya habido grandes discusiones al respecto, esto llevó a que en la medida en que hubo más mujeres que hombres electas, algunas de entre ellas terminaron siendo reemplazadas por hombres, que habían obtenido menos votos. Una vez más: ningún sistema de representación es perfecto, pero es importante reconocer que la elección por uno u otro no cierra nunca definitivamente la discusión.
Regreso a su pregunta. Una Constitución dicta el entramado institucional matricial de una sociedad, pero no puede sustituirse a las dinámicas de la vida política. Una sociedad puede decidir estructurar la representación política desde la paridad, pero ello no resuelve los ingentes problemas que hoy se plantean en torno a la representación.
- Otro gran tema de imaginario político que surgió con el estallido tiene que ver con el lugar de los pueblos indígenas. Hay toda una iconografía al respecto, y esto se expresó políticamente en los escaños reservados en la Convención y el posterior planteamiento de la plurinacionalidad y su contracara, que parece ser esta reacción alérgica en su contra por parte de una identidad chilena nacionalista, desde donde vuelve a aparecer la problemática de la raza y el racismo…
Creo que para analizar este punto es importante volver a la historia.
La matriz jurídica igualitaria individualista que se impone en América Latina desde comienzos del siglo 19 se basa en una concepción abstracta del ‘ciudadano’ y es anticorporativa. Nunca fue representación universal -baste pensar en la exclusión de las mujeres-, pero fue un marco que progresivamente se fue ampliando. En el fondo detrás del individuo 'abstracto' afloró la silueta 'criolla', la que, si bien no permitió una representación abstracta y universal inmediata, si permitió romper con las herencias corporativas de la época colonial.
El tema de la plurinacionalidad o el multiculturalismo y los debates pasionales que suscitan en casi todas partes del mundo deben, por lo menos en un primer momento, comprenderse en esta estela.
En la América Latina colonial la raza fue un gran criterio de estratificación social: peninsulares -o europeos-, criollos, mestizos, indígenas, afrodescendientes, y entre estas categorías todo un conjunto de muy importantes variantes; zambos, mulatos, cuarterones, etcétera.
Contra esta representación más o menos institucionalizada y racialmente adscriptiva de los grupos sociales se erigió, en medio de tantas limitaciones, la universalidad de la matriz jurídica igualitaria individualista. Pero también, con el tiempo, sobre estas representaciones racializadas se construyeron las naciones mestizas.
"Así, el recurso a esta tradición política latinoamericana, la redacción de una nueva constitución como una vía de salida de la crisis social e institucional, se aplicó una vez más en Chile en el 2019 [...] En los hechos, las inercias sociales e institucionales -y a las asimetrías de poder- muchas veces limitaron las capacidades refundadoras de las constituciones".
Hoy por hoy 'lo mestizo' es un término mal connotado, pero históricamente es importante comprender que fue una forma de representación política que estuvo animada por una voluntad abarcadora e inclusiva de todas las sangres.
Ciertamente, muchas veces en los hechos fue una estrategia ideológica que produjo políticas de criollización. México es un buen ejemplo de esto, el discurso de la 'raza cósmica' se utilizó para castellanizar a los pueblos indígenas.
Sin embargo, esto no es sino una parte de la historia. La 'nación mestiza' fue también un horizonte de integración colectiva. En el registro propiamente identitario, Brasil es tal vez el mejor ejemplo de esta estrategia y la conformación de una identidad nacional a través de la mezcla entre afrodescendientes, portugueses e indígenas.
O sea, la ‘nación mestiza’, en todos los estados latinoamericanos, fue a la vez una careta ideológica y un proyecto abarcador inclusivo.
Este horizonte, bifronte y ambiguo, de la 'nación mestiza' fue puesto en cuestión por doquier en América Latina desde la emergencia indígena, a partir de la década de 1970 y con más fuerza a partir 1990.
Los indígenas comenzaron a reivindicarse desde sus identidades étnicas; en términos esquemáticos se pasó de las luchas campesinas a las luchas indígenas. Fue un cambio fundamental.
La 'nación mestiza' fue puesta en jaque por nuevas identidades étnicas. Las consecuencias fueron distintas en cada país, en parte, por la talla diferencial de las poblaciones indígenas. Hay que recordar que sólo en dos países en América Latina, Guatemala y Bolivia, los indígenas son mayoritarios y representan más del 60% de la población.
Luego, hay países en donde la presencia de los pueblos indígenas es numéricamente importante, pero no mayoritaria, como Ecuador, Perú o México. Y también existen países en los cuales la presencia indígena, siendo relevante, es demográficamente menos significativa; como Argentina, Brasil, Colombia o Chile.
La cuestión nacional y plurinacional no es soluble en la demografía, pero la demografía da un primer marco de comprensión. No olvidemos que la noción de 'plurinacionalidad' se construyó y tiene un arraigo muy importante en Bolivia, porque detrás y a través de este término se buscó en realidad construir una identidad nacional nueva: se abandonó la representación de un país mestizo y se indigenizó la imagen de la nación boliviana. En Bolivia la plurinacionalidad fue una manera de romper con la representación de la 'nación mestiza' anterior.
Cuando la noción de 'plurinacionalidad' fue retomada y retrabajada en otros países de la región -no en todos-, aparecen nuevas aristas.
La crítica de la 'nación mestiza' tiene otras consecuencias; la cuestión del reconocimiento de sistemas autónomos de justicia se hace desde otras coordenadas; el tema de las tierras o del no respeto de tratados implica un retorno diferencial sobre la historia, etcétera.
De tal modo, el horizonte del reconocimiento varía en función de las historias y contextos institucionales. Detrás de la univocidad aparente de los términos, existen realidades sociales disímiles.
Tomemos como comparación el caso peruano.
"Las políticas identitarias, presuponen -en una lógica altamente individualizada- que sólo alguien como yo puede representar idóneamente mis intereses. Más o menos subrepticiamente se pasa de una modalidad de representación de los intereses colectivos -en torno a programas-, hacia otra modalidad de representación de intereses por identificación".
El Perú es un país en el cual durante mucho tiempo lo esencial de la población vivió en los Andes. Pero, las poblaciones indígenas, desde mediados del siglo 20, migraron hacia la costa, y hoy el 58% de la población peruana es costeña.
Esta importante migración ha hecho que en el Perú -pero no así en Bolivia o en Ecuador, en todo caso con esta intensidad-, la identidad indígena y tras ella la identidad nacional, se plantee en nuevos términos: el indígena urbano, el ‘cholo’, y más tarde la 'cultura chicha' han transformado radicalmente la definición de 'lo peruano'.
En el Perú, a diferencia de otros países de la región, la forja de la nación en las últimas décadas se hizo 'desde abajo': el proceso migratorio de las poblaciones indígenas y la nueva identidad urbana que forjaron -música, comida, estilos- fueron decisivos.
La nación peruana está hoy profundamente marcada por la etnicidad chola. La noción de mestizaje -y su innegable dimensión racial- dio paso a consideraciones identitarias desde otras lógicas de fusión cultural.
Por contraste, en el caso de Chile, en donde la mayor cantidad de indígenas vive en la Región Metropolitana, no ha sido sobre esta base -migración, urbana- como los actores indígenas han construido su identidad.
Por supuesto que esta migración ha generado sus propias representaciones culturales y ha hecho gala de creatividad, pero no ha sido desde esta realidad social como se ha construido la representación dominante de los pueblos originarios. Lo que ha primado no es necesariamente una identidad 'tradicional', pero es sobre otras coordenadas -ontologías diversas, reclamos de tierras- como se han construido las representaciones identitarias.
La demografía no define la idea de nación propia a un grupo social, pero la identidad de un grupo social no puede estar durablemente en contradicción, sino a costa de muchas tensiones con la demografía de un colectivo.
- ¿Por qué entonces en el estallido social emergió con tanta fuerza la identidad mapuche? Hubo un respaldo social importante a ese imaginario plurinacional, en ese momento ¿Por qué ahora pareciera que se desdibuja?
No sé si durante el estallido social era tan claro el horizonte de 'plurinacionalidad'.
Lo que hubo fue un respaldo a un reclamo y a un reconocimiento desatendidos, considerados justos y que se asociaron a un anhelo más general por una sociedad inclusiva. Hubo una resonancia entre los derechos sociales que se demandaron al Estado y el reconocimiento de derechos colectivos y culturales para el pueblo mapuche.
Este horizonte de reconocimiento podía ser abordado diferentemente. En muchos países del mundo, el camino elegido es la 'pluriculturalidad'.
"Fue una novedad importante, pero que tiene consecuencias que no son menores: para lograr la paridad de representantes -y no solo entre los candidatos- se recurrió a una corrección electoral de la voluntad popular".
La Convención constituyente terminó inclinándose por la vía de la 'plurinacionalidad'.
Pero, durante el estallido social es probable que muchos actores no hayan tenido los términos del reconocimiento.
- Tal vez había una identificación de los chilenos con los símbolos mapuche, como algo propio, en esa lógica mestiza de auto-valoración del acervo indígena de cada quién. Por algo el equipo más popular de Chile es Colo Colo, lo que se explica, me imagino, en estas lógicas de mestizaje, pues por algo se trata de un héroe mapuche levantado por un español; Alonso de Ercilla. ¿Es esto conflictivo o contradictorio?
En todo caso, lo sorprendente para hacer eco a su pregunta, es lo escasa que ha sido la reflexión sobre las naciones latinoamericanas propiamente dichas en las últimas décadas.
Hay una definición institucional sobre cómo organizar la 'plurinacionalidad', pero no ha habido un trabajo consecuente a la hora de definir la nación chilena, que es la pregunta fundamental.
La 'nación mestiza', más allá de sus sesgos, estuvo también animada por una voluntad de definir un horizonte compartido.
Una nación es un proyecto en común; supone pensar lo que une un colectivo; no puede limitarse a una mera yuxtaposición de grupos segmentados uno al lado del otro.
La nación es una noción que muchas veces los partidos de derecha se han apropiado en la historia. Pero a pesar de ello, en el pasado hubo, cómo no, una nación popular y antiimperialista en la izquierda latinoamericana.
¿Cuál es la noción que de la nación vehiculan hoy en día los movimientos de izquierda? ¿Qué horizontes tiene? ¿Qué imaginario colectivo busca instituirse?
Vuelvo a lo indicado hace un momento. Es paradójico, pero rara vez la izquierda latinoamericana ha tenido tantos éxitos electorales como hoy en día y tan pocas ideas.
-En cuanto a los nuevos idearios. La 'dignidad' se transformó en una especie de gran concepto durante el estallido ¿En qué horizonte sitúa esto?
El tema de la dignidad es tan importante que en la Convención Constituyente se indican tres grandes principios: dignidad, libertad e igualdad. Creo que aquí también el tema de la dignidad retrotrae a la historia.
En la historia de las injusticias en América Latina -es muy visible en la lectura gauchesca, el indigenismo, pero también en cierta literatura obrera- el tema fundamental a nivel de las denuncias rara vez fueron las desigualdades sociales.
Lo que con más fuerza se denunció fueron las injusticias vividas y expresadas bajo la forma de abusos. Ese fue y es el gran imaginario de las injusticias en Latinoamérica. La importancia de los abusos explica –en parte– la centralidad del tema de la dignidad.
La dignidad aúna las luchas contra el racismo, la opresión política, la explotación económica, el machismo. A través de la dignidad se formulan diversas exigencias por un trato distinto, más equitativo, más justo, menos prepotente o sin ninguneo. La dignidad es una exigencia por un trato decente. Es una demanda que se dirige tanto al mercado como al Estado, pero que también se reivindica en las interacciones sociales.
Detrás de estas diversas demandas de dignidad en América Latina se articulan horizontes colectivos, e individuales. En torno a esta exigencia y a través de la memoria de las luchas contra los abusos coinciden los feminismos, pero también muchos colectivos laborales y juveniles.
- En la revuelta chilena también hubo un discurso y un ánimo muy anti-oligárquico, que se asocia a esta demanda de dignidad entendida como no abuso…
No tengo honestamente muchos elementos para responder a eso, pero creo que existen elementos anti élite específicos en Chile hoy en día, que se expresan de múltiples maneras, y que van más allá de la sola oligarquía propiamente dicha.
"La cuestión nacional y plurinacional no es soluble en la demografía, pero la demografía da un primer marco de comprensión".
- Es una pulsión incluso anti estatal, porque de alguna manera entiende la captura de este por las elites…
Es también una actitud anti-expertos, aunque en este aspecto tampoco sea algo solamente propio de Chile.
Este talante anti-élite se enfrenta en el caso chileno con la realidad de un fuerte dominio de la élite, sobre todo a nivel económico. Es posible formular la hipótesis de que el talante anti-élite se exacerba y da forma -en este contexto- a un sentimiento anti-oligárquico.
- ¿Cómo el Covid ha afectado las representaciones de las clases medias?
Si me centro en el caso chileno, en el último tiempo ha habido cuatro grandes procesos que han ido erosionando el imaginario clasemediero.
El primero fue cuando la promesa del mérito empezó a ser disfuncional; las familias se endeudaron, hicieron muchos esfuerzos para que sus hijas e hijos cursen estudios universitarios, y paulatinamente fueron descubriendo los límites de las oportunidades, que sin pituto, sin redes sociales, los diplomas no tenían el mismo valor.
El segundo golpe al imaginario clasemediero lo asestó los efectos del sobreendeudamiento familiar. El fenómeno reveló, más allá del consumismo, los límites de las posiciones de clase y la realidad compartida de la vida dura en muchos grupos sociales.
El tercer gran factor fue la pandemia. En menos de dos años, hasta un 20% de los miembros del quintil de ingresos más altos, “descendió” a un quintil inferior. Lo que se dio en este grupo social también se produjo, incluso más acentuado, en otros grupos sociales, sobre todo los de menores ingresos.
Hay una definición institucional sobre cómo organizar la 'plurinacionalidad', pero no ha habido un trabajo consecuente a la hora de definir la nación chilena, que es la pregunta fundamental.
En fin, el posible ingreso en un periodo más o menos durable de inflación, con un aumento consecuente de los precios del combustible y los alimentos, pero también con una posible modificación de las reglas del acceso al crédito, puede ser el cuarto factor de erosión de las expectativas asociadas a las clases medias.
La confluencia de estos factores implica, para varios grupos sociales, que varios de sus anhelos de ascenso social o de creciente consumo no van a ser factibles.
Pero más allá de la crisis, esta situación encierra una oportunidad política. La transición ecológica implica un cambio a nivel del imaginario clasemediero y de sus formas de vida. Sin un cambio a este nivel, la necesaria transición ecológica no será factible.
- ¿El medio ambientalismo como bandera que cobije un proyecto colectivo?
El ambientalismo como una necesidad imperativa que lleve a transformar, colectiva e individualmente, las formas de vida.
Eso implica que este cambio no se puede hacer adoptando y generalizando el horizonte de consumo -y despilfarro- en el cual viven los sectores más acomodados de la población.
La conciencia de la ecología es una oportunidad fabulosa para repensar las relaciones sociales y los modos de vida. Es un formidable horizonte de imaginación política.
La sociedad moderna se pensó separada de la naturaleza; se ha vuelto evidente la necesidad de repensar los lazos entre la sociedad, la cultura y la naturaleza. Lo que implica cuestionar y transformar muchos ideales de consumo, comenzando por muchos asociados con un cierto imaginario clasemediero.
La conciencia ecológica no es un horizonte punitivo, es una oportunidad para cambiar las formas de vida y volver a desear el futuro. Romper con la vida dura, con formas de vida que engendran un conjunto de malestares, sinsabores colectivos e individuales enormes. En ausencia de esta transformación –titánica – el riesgo es grande que se consoliden regímenes que impongan controles ecológicos a través del autoritarismo.
- Gabriel Boric ha jugado bastante esa carta y hay varios convencionales medioambientalistas. Sin embargo, eso no los hace inmunes a la crítica generalizada a las autoridades, y por otro lado hay fuertes intereses empeñados en no ceder poder ni prebendas en aras de un imaginario ecológico...
Todos los gobiernos y actores sociales tienen dificultades a la hora de producir los cambios en las prácticas sociales.
La cuestión ecológica no es un mero asunto de ingeniería institucional o de 'producción verde'; es un tremendo conflicto político, cultural y social. Supone transformar las relaciones sociales y enfrentar las inercias incorporadas en nuestras mismas formas de vida individuales. Se trata, sin grandilocuencias innecesarias, de un verdadero cambio de civilización.
La idea de un New Green Deal sin tensiones, de un nuevo pacto ecológico verde en el cual se sobreentiende nada va a cambiar sustancialmente gracias a la generalización de energías limpias, es una ilusión colectiva.
- Esto supone mecanismos nuevos de distribución de poder…
Evidentemente. Y en este punto, no siempre se reconoce el carácter altamente conflictivo del tema ecológico. De allí que se haya avanzado tan poco…
¿El estallido social distribuyó más el poder?
Para la sociología, la estratificación designa la distribución del poder en la estructura social.
Por el momento, más allá de la reorientación de ciertas políticas sociales, no se puede decir que estallido ha producido una profunda transformación de las relaciones de poder entre los grupos sociales.
Lo que sí ha engendrado el soplo del estallido es un nuevo escenario de dinámicas sociales. Pero la estructura social del poder y la altísima concentración de la riqueza en el 1% más rico, no se ha modificado.
"La conciencia de la ecología es una oportunidad fabulosa para repensar las relaciones sociales y los modos de vida. Es un formidable horizonte de imaginación política".
- ¿Qué tan importante es el estallido social chileno en el contexto latinoamericano?
La pregunta es amplia, me voy a circunscribir a una de sus consecuencias a nivel del horizonte de los movimientos de izquierda.
A riesgo de cierto esquematismo, creo que actualmente en América Latina hay cuatro formas de izquierda.
Vivimos el ocaso casi definitivo de la izquierda revolucionaria que marcó el imaginario de la segunda mitad del siglo 20. Este horizonte de transformación se ha cerrado más o menos por doquier en América del Sur; una región que no conoció tomas de poder como se dieron en América Central, en Nicaragua o Cuba.
La vía armada se ha cancelado en la región. Los antiguos guerrilleros -Dilma Rousseff, José Mujica, Gustavo Petro- prolongaron su acción política por otras vías.
Creo que también vivimos el ocaso de la izquierda nacional-popular, en el sentido más fuerte y clásico del término; es decir, tal como se manifestó en los gobiernos del PRI en México, con Getulio Vargas en Brasil o con el peronismo.
En verdad, la tradición nacional-popular se ha vuelto una exclusividad argentina. Solo en este paso subsiste un tipo de liderazgo, una modalidad de subordinación de los actores sociales al sistema político, un conjunto de políticas sociales asistenciales, todo ello dentro de un régimen que, aunque con tensiones, preserva los grandes principios de la matriz jurídica igualitaria individualista.
Lo que se desarrolla en las últimas décadas son dos variantes de la izquierda.
Una es "iliberal" -aunque el término se emplee poco en la región- y la otra es 'liberal', aunque a muchos de sus miembros les cueste reconocerlo.
La izquierda 'iliberal' cuestiona más o menos abiertamente la matriz 'liberal'; el equilibrio y la independencia de los poderes, la pluralidad de las vías de expresión de la ciudadanía más allá de las elecciones, el pluralismo de la sociedad civil. Variantes de esta izquierda, con diferencias, se dieron en algunos gobiernos en Venezuela, Bolivia o Ecuador.
La cuarta izquierda es la 'liberal', aunque algunos prefieran denominarla 'socialdemócrata' o 'socialismo democrático'. En realidad, es una izquierda que acepta la matriz liberal, y que inscribe su acción dentro de sus grandes coordenadas; centralidad del estado de derecho, separación de poderes, cíclicas alternancias electorales, etcétera.
Aunque a veces se lo descuide, es la más vieja de las tradiciones de la izquierda en la región; la del gobierno de Battle y Ordóñez en Uruguay, la del socialismo parlamentario de inicios del siglo 20. Es esta izquierda la que se afianza, no sin dificultades en reconocerlo, en países como Chile, Colombia, Brasil o Uruguay.
Vuelvo a su pregunta.
El Gobierno actual en Chile intenta dar una respuesta a las demandas y dinámicas del estallido social desde este horizonte político.
No todos los actores sociales están de acuerdo con esto, pero es el marco desde el cual se ejerce el Gobierno. Lo cual tiene una consecuencia inmediata: a la diferencia de las otras versiones de la izquierda latinoamericana -que de una u otra manera cuestionan la matriz liberal-, al adoptar este esquema, este conjunto de movimientos de izquierda acepta que su acción será menos transformadora y en todo caso menos refundacional.
- ¿No es una apuesta difícil si consideramos que hoy en Chile la política, como actividad, es mucho menos poderosa que las oligarquías que la dominan?
La clase superior concentra mucho poder y restringe muchas vías políticas. Pero eso no quiere decir que el juego parlamentario sea necesariamente frustrante o inocuo. Lo que sí implica es que se juega en otro escenario de reglas.
- Si la frustración se impone ¿no le va a estallar en la cara justamente a esa izquierda liberal?
La izquierda vive necesariamente de frustraciones. La melancolía es algo congénito a los movimientos de izquierda.
Inevitablemente el horizonte de las expectativas de cambio es tal que todas las experiencias reales tarde o temprano decepcionan. La izquierda vive y se renueva en medio de estos movimientos cíclicos: utopías que engendran frustraciones y decepciones que construyen nuevas utopías.









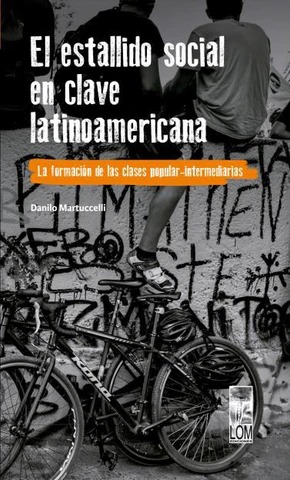


Comentarios
Interesantes y asertivos los
Buen día, lamentablemente no
Nada que comentar.
importante punto de vista,
Añadir nuevo comentario