La actual Ley Indígena en Chile (19.253) es el cuerpo legislativo dedicado a la “protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas”, y que crea en 1993 la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) en el gobierno de Patricio Aylwin en el marco del Pacto de Nueva Imperial. Dicha instancia dejó promesas incumplidas hasta el día hoy, como el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas en el país.
Pero antes de ello, y previamente a la dictadura cívico-militar que revirtió los avances en materia indígena, existió la ley 17.729 o Ley Indígena promulgada en el gobierno de Salvador Allende, la cual cumplió 50 años desde su creación y que sigue siendo estudiada tanto por su forma de creación, como por los aportes para analizar el conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche.
“Establece normas sobre indígenas y tierras indígenas. Transforma la dirección de asuntos indígenas en Instituto de Desarrollo Indígena”, es parte de lo que señalaba la normativa disponible en la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.
Remorando este hecho, la Universidad de Santiago de Chile (Usach), la Universidad Diego Portales (UDP), la Universidad de La Frontera (UFRO) y la Universidad Católica de Temuco (UCT), organizaron un seminario para reflexionar sobre este proyecto impulsado por varios dirigentes mapuche llamado “La ley indígena de 1972 a 50 años”.
"Allende reconoció el problema histórico de usurpación de tierras y la necesidad de establecer una nueva relación con los pueblos originarios del país".
“Allende reconoció el problema histórico de usurpación de tierras y la necesidad de establecer una nueva relación con los pueblos originarios del país. Prueba de ello fue que acogió, durante sus primeros días de mandato (diciembre de 1970), un proyecto de nueva ley indígena impulsado por un sector específico del liderazgo mapuche de los años sesenta, con el objetivo de recuperar sus tierras ancestrales (usurpadas por latifundistas y terratenientes locales) y definir una normativa que pudiera proteger, por tanto, sus respectivas tierras comunitarias, entre otros temas relativos a sus derechos políticos, territoriales y culturales. En efecto, el gobierno de Allende se había propuesto articular una nueva relación con el pueblo mapuche, enviando en mayo de 1971 un proyecto de ley sustentado en las propias discusiones del movimiento mapuche, sus organizaciones y comunidades”, indica parte de la presentación en la página de la Universidad de Santiago.
El pasado jueves 01 y viernes 02 de diciembre en Temuco se realizaron las mesas: “Las memorias mapuche de la Unidad Popular”, “El Pueblo Mapuche y el gobierno de la Unidad Popular”, “Wallmapu: fillke politiko küzaw ñi kizugünewtuam” (País Mapuche: Estrategias políticas para el autogobierno). Mientras que esta semana, el día martes 06 de diciembre en la Usach se llevará a cabo “La ley indígena de 1972 a 50 años” a las 15:00 hrs. , cerrando el ciclo el miércoles 07 en la Universidad Diego Portales con el seminario “La vía política mapuche: ¿cuál/es vía/es?”, donde participarán Fernando Pairican, Salvador Millaleo y Alihuen Antileo.
En conversación con INTERFERENCIA, Jaime Navarrete, quien coordina la actividad junto a Marie Juliette Urrutia, relata que la idea del seminario se originó a partir de su tesis de doctorado y también en conversaciones con Urrutia y otros colegas, “conectando distintos periodos de la historia mapuche pero en relación a las legislaciones que ha impulsado el Estado chileno frente a la propiedad de la tierra”.
"Hay una idea dominante que nosotros queríamos matizar, en el sentido que la izquierda fue y ha sido muy colonialista para el caso latinoamericano con los pueblos originarios, que también es cierto", dice uno de los coordinadores Jaime Navarrete.
“Entonces investigando, especialmente el periodo de los años 60 y el de la Unidad Popular -el cual ha sido poco estudiado-, creemos que hay una idea dominante que nosotros queríamos matizar, en el sentido que la izquierda fue y ha sido muy colonialista para el caso latinoamericano con los pueblos originarios, que también es cierto, pero al menos en este caso a partir de documentación y entrevistas, nos hemos encontrado con otras cosas, no exentas de contradicciones ni dificultades, pero con vinculación entre comunidades, dirigentes y organizaciones mapuche con hartos partidos políticos y movimientos de izquierda. De ahí el interés por explotar un poco esta etapa de la historia política mapuche”, añade Jaime Navarrete, quien es Doctor (c) en Historia, Usach y que ha estudiado historia social e historia política, en temáticas de movimientos sociales y partidos políticos, en particular la trayectoria del movimiento mapuche del siglo XX.
El aporte de la ley
Distintos investigadores que han estudiado la historia del pueblo mapuche en este periodo, como Enrique Antileo, señalan que dentro de los matices de la vida mapuche en el gobierno de la Unidad Popular, se destaca que Salvador Allende sí propició cambios significativos en materia indígena a través de la creación de la Ley Indígena 17.729, promulgada durante el segundo semestre de 1972, normativa que por primera vez tomaba en cuenta la identidad étnica.
Al mismo tiempo, la normativa creaba el Instituto de Desarrollo Indígena (IDI), con sede en Temuco, enfocado en centralizar las políticas públicas hacia el Pueblo Mapuche.
Según las cifras que recoge el Seminario sobre la Ley Indígena de Allende, el gobierno de la Unidad Popular había restituído cerca de 198.000 hectáreas a las comunidades mapuche, lo cual se traduce en un 85% del total de las tierras expropiadas en la Araucanía entre 1970 a 1973.
Según las cifras que recoge el Seminario sobre la Ley Indígena de Allende, el gobierno de la Unidad Popular había restituido cerca de 198.000 hectáreas a las comunidades mapuche.
Pero, tras el 11 de septiembre luego de concretado el golpe de Estado de 1973, los dominios fueron entregados a los antiguos dueños, provocando nuevamente pobreza y despojo en el pueblo mapuche. A su vez, algunos territorios fueron vendidos a empresas forestales, lo que afectó duramente a toda la sociedad mapuche, trazando una “huella de dolor”, según señala el investigador Jorge Cabulcura.
De acuerdo a información otorgada por Pedro Cayuqueo, en su publicación “El Cautinazo” se estima que el gobierno de Allende en el contexto de la reforma agraria había entregado a las comunidades mapuche 152.416 hectáreas, “además de otras 68.000 a través de la Comisión de Restitución de Tierras Usurpadas creada en febrero de 1972”.
El periodista mapuche también realizó una entrevista a Reynaldo Mariqueo de la comunidad Juan Mariqueo del sector Lulul-Mawidha, en Roble Huacho y miltante mapuche socialista en tiempos de la Unidad Popular, a quien les preguntó: ¿Qué importancia tuvo a su juicio la dictación de la Ley Indígena Nº 17.729? A lo que le respondió:
“La Ley fue promulgada el 15 de septiembre de 1972 y a pesar de los cambios que sufrió en el Parlamento chileno, los mapuches la veían como una de las leyes mas avanzada en materia indígena. Entre los artículos mas importantes consideraba la restitución de tierras de acuerdo a los planos originales de los Títulos de Merced y las tierras mapuches se declaraban inajenables”.
Respecto a cómo se puede analizar este pasado reciente con las actuales políticas indígenas, Jaime Navarrete plantea que “la verdad es que es super difícil analizar, quizás lo que uno se pregunta es el trasfondo de por qué la izquierda no tiene hoy ese se nivel de relaciones que estableció, pero claramente también hay continuidades".
"Lo que a nosotros nos interesa es estudiar esa relación desde la experiencia política de los mapuche. Entonces, ha sido importante, por ejemplo, destacar e identificar, más allá de los partidos, que la reivindicaciones por la restitución de sus tierras usurpadas o la Ley Indígena, estuvieron siempre presentes. A su vez, en la elaboración de los programas políticos de todos los partidos de izquierda, las demandas aparecen difuminadas, en el sentido que es posible identificarlas en los discursos de los dirigentes en la provincia de Cautín al menos. Mientras que lo de continuidad, es que la demanda está muy viva”, reflexiona uno de los coordinadores del seminario.
Finalmente, el evento organizado por estas cuatro universidades, sostiene la siguiente reflexión que abre preguntas:
“Más allá del papel que jugaron las organizaciones, movimientos y partidos políticos de la izquierda chilena, el liderazgo mapuche fue una fuerza social y política que hizo sentir la especificidad histórica de sus reivindicaciones y demandas respecto del proyecto socialista impulsado por la izquierda. Desde la crisis de la Corporación Araucana –principal organización de referencia política al interior del movimiento mapuche desde los años cincuenta del siglo XX–, un sector del campesinado mapuche comenzó a exigir, cada vez más, un inusitado protagonismo político en los procesos de recuperación de tierras. ¿Qué implicancias políticas tuvo el ascenso de un Gobierno Popular para las luchas mapuche? ¿Cuál fue la relación, más específicamente, entre el gobierno de Allende y el (mal) llamado “problema indígena” del siglo XX chileno? Durante los “mil días” de Allende, diversos sectores del campesinado indígena del sur chileno comenzaron a gestar las bases de un nuevo movimiento mapuche, activando procesos de negociación y conflicto con el Estado, y participando, sobre todo, en una de las experiencias más emblemáticas de construcción de “poder popular” a nivel nacional: los Consejos Comunales Campesinos en la provincia de Cautín”.









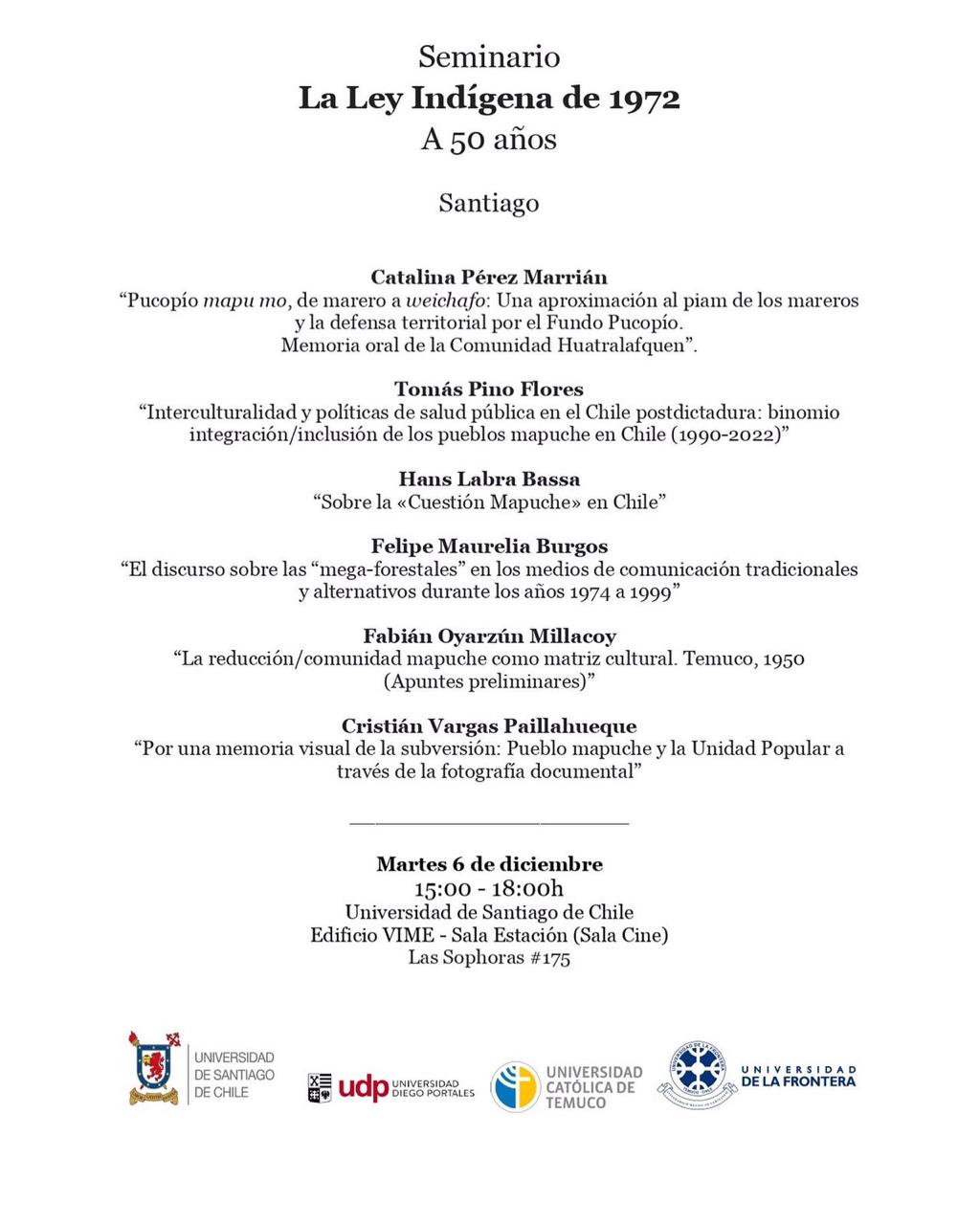
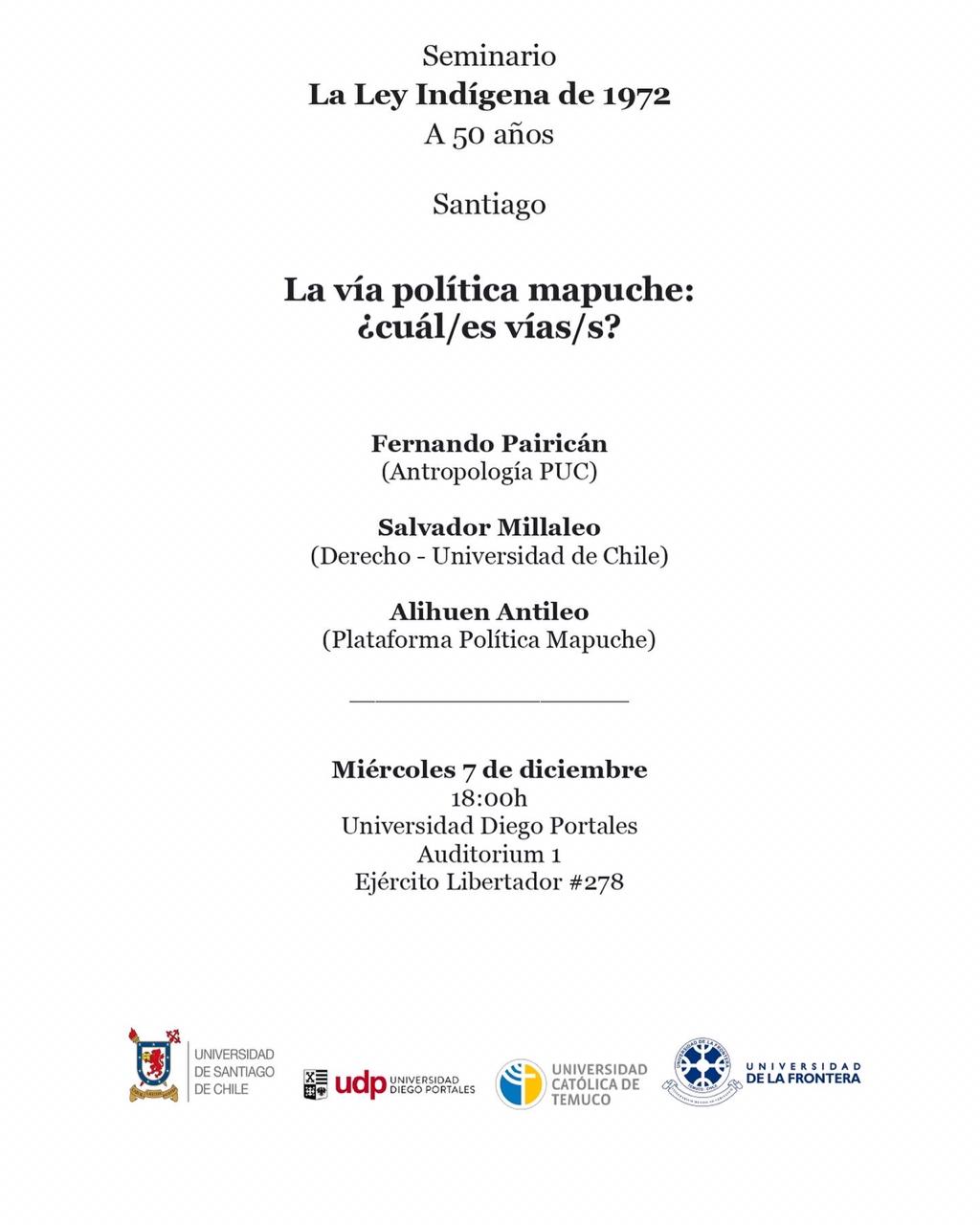


Comentarios
Excelente. Muchas gracias.
ahh ¿no la conocías?
Srs. Organizadores: tienen
Super importante masificar
Gracias Andrea. Duermo
Respecto a la paz, aquella se
La derecha equivocada pero
Muy contenta con esta
necesito el texto
Añadir nuevo comentario